Los periódicos españoles del siglo diecinueve tenían el músculo informativo pero las alas literarias. Eran como un grifo mitológico, híbrido entre la necesidad de saber y el deseo de entretenerse. Por eso no sólo eran soporte para el pragmatismo de la noticia sino que, a diferencia de los actuales, fueron el medio más eficaz y accesible para la creación. Es una característica que se ha perdido en la prensa actual, que ha desechado ser vehículo para la literatura, relegada al libro y, como mucho, al blog personal. Sólo en muy contadas ocasiones algunas publicaciones le reservan, como por descuido, algunas páginas.
Enrique Gil tenía sólo veintitrés años cuando empezó a colaborar con artículos y críticas en la prensa madrileña. Pocos meses antes había comenzado su relación con los periódicos gracias a la publicación de algunas de sus creaciones literarias. La primera había sido la poesía La gota de rocío, que había recogido entre sus páginas El Español en diciembre de 1837, a apenas quince días de finalizar un año aún estremecido por el suicidio de Larra. Espronceda, su amigo y mentor, había sido quien le había abierto el camino al leerla en una de las veladas del Liceo.
Gil había llegado a Madrid tan sólo un año antes, a finales de 1836, y enseguida había conseguido buenas amistades. Acudía al Ateneo y al Liceo; era contertulio del Parnasillo, en el Café del Príncipe, y muy pronto fue acogido por los autores que formaban el Romanticismo madrileño y cuyas aspiraciones e intereses también eran los suyos. De esta forma, en menos de tres años sería nombrado secretario de la sección de Literatura del Liceo.
Aunque algunos estudiosos de su vida y obra hablan de una cierta timidez, como Jorge Campos en el prólogo a sus Obras Completas de 1954 (incluso aventura la posibilidad de algún defecto físico), parece que eso no le impedía moverse con acierto y simpatía en la escena literaria.
Lo fuera o no, el caso es que aquel joven que acababa de dejar atrás la brumosa Ponferrada, pronto se codeó con los grandes. Y eso que había viajado a la capital deprimido, como recordaría después su hermano Eugenio: «Has llegado a Madrid, pero ¡cuán solo, cuán triste y desconocido!», escribiría. Pronto encontraría amigos, como ya hemos dicho, y pocos meses después -en febrero de 1837- acudiría con ellos al entierro de Larra, el admirado Fígaro, que con su suicidio decidió escribir el epílogo más romántico posible para su propia vida. Entonces la amistad de Gil con Espronceda estaba ya tan afianzada que incluso le ayudaría a ocuparse del entierro, tal y como contaría Galdós en La estafeta romántica.
El sepelio de Larra, como es sabido, le daría la oportunidad a José Zorrilla de estrenarse con éxito, al declamar una elegía que había compuesto para el poeta muerto. Al vallisoletano, que llevaba ropa prestada al entierro y vivía con un cestero y su familia, el éxito de sus versos le abriría las puertas de los periódicos y, como en el caso de Gil, también el de las fondas de plato diario.
Larra tenía veintisiete, Gil veintidós, Zorrilla veinte. Eran todos unos veinteañeros sumidos en la melancolía y, en el caso de los dos últimos, con los bolsillos fuera. Menos mal que existían los periódicos.

Sólo dos años después, Gil publicaría en El Semanario Pintoresco Español un amplio y elogioso análisis de todas las obras de Zorrilla -que entonces serían ya nada menos que cuatro tomos de poesías-, lo que serviría para asentar aún más la fama del joven poeta, aunque ya se consideraba, como escribe Gil, «un talento esclarecido a los ojos de todos».
Aunque el villafranquino también había comenzado publicando poesías en los periódicos y revistas, finalmente destacará sobre todo por su actividad como crítico literario y teatral -especialmente por la segunda-.
Dedicará a la actividad periodística, aunque con periodos de inactividad, únicamente seis años de su corta vida -de 1838 a 1844- y aun así sus dos primeros y fecundos años en esta labor serían suficientes para que enseguida fuera apreciado como uno de los mejores críticos teatrales de Madrid y también valorado como crítico literario.
De manera que la prensa será clave en la vida de Gil y en la difusión de su obra, tanto de la literaria como de la periodística, ya que el único libro que vería publicado antes de morir en Berlín fue El señor de Bembibre. El resto, desde sus poesías y crónicas de viajes hasta novelas cortas como El lago de Carucedo, todo menos Diario de viaje, que quedó inédito en la capital alemana -entonces de Prusia-, se daría a conocer a través del crujiente papel de los periódicos.
Su último artículo lo firmará el 1 de marzo de 1844, apenas un mes antes de su partida a la ciudad que acogería sus restos, y será una de las Revistas de la quincena para El Laberinto.
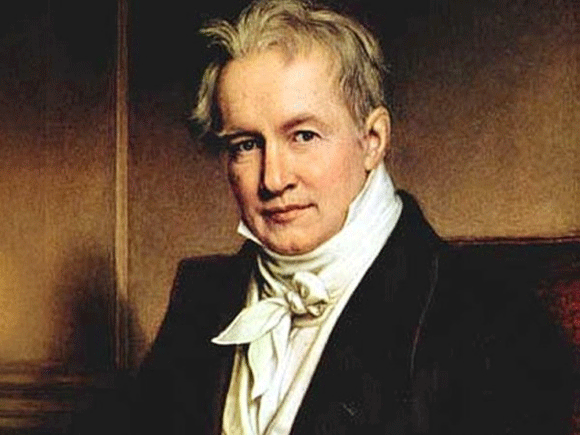
En ese momento sólo hacía ocho años de su llegada a Madrid y, además de publicar en las principales cabeceras de la época y de relacionarse con los más reconocidos escritores, había acabado la carrera de Leyes y conseguido una plaza como ayudante del director de la Biblioteca Nacional; se había hecho amigo del presidente del Gobierno, Luis González Bravo, y logrado que éste le nombrara Secretario de Legación y le confiara la importante misión diplomática de recabar información y establecer lazos con los diferentes estados alemanes. En Berlín se relacionará con Alexander von Humboldt, será recibido por el emperador Federico Guillermo III de Prusia y su hijo el Príncipe Carlos le concederá la Gran Medalla de Oro de las Artes y las Letras.
Nada mal para un tímido, entonces.
