No es la primera vez que llega a León. Hace apenas dos semanas, David Uclés estuvo en la librería Sputnik de la capital provincial, que ha debido de gustarle, pues este jueves repite. Esta vez, en el Salón de los Reyes de San Marcelo, donde su última publicación se convertirá en protagonista desde las 19:30 horas. Su título, como su contenido, tienen la intención y la virtud de no dejar a nadie indiferente.
– ‘La península de las casas vacías’ es la tercera novela de una trayectoria a la que preceden ‘El llanto del león’ y ‘Emilio y octubre’. ¿Hay algún denominador común en todas ellas?
– Sí, el estilo– responde entre silencios:– el realismo mágico, el querer deformar la realidad y ensamblarla de nuevo de manera onírica.
Un estilo que no disocia de su forma de ser; de su manera de entender la realidad, que a veces es mágica. «Está un poco en mí», dice: «Me gusta narrar algo que el lector pueda reconocer como cotidiano, pero aplicándole una lírica un poco expresionista». Un ambición literaria que describe gráfico con añadidos como «mucho color» y «deformación del contenido» y que hace de su obra una «entre realisa y simbólica y surrealista».
– ¿Ha bebido esta novela de la consagrada fuente que es ‘Cien años de soledad’ de Gabriel García Márquez?
– No, no– ahora es rápido.– Ha bebido de escritores europeos que hicieron algo parecido: narrar la historia reciente de su país bajo un velo onírico. Pero no, ‘Cien años de soledad’ la leí este verano.
Realismo mágico por doquier en la historia de Jándula, el territorio ficticio en el que se desarrolla el relato del escritor de Quesada (Jaén). Un territorio que, en parte, recuerda al Macondo de Gabo o, más cercano,al Celama de Luis Mateo Díez. De este último señala Uclés que ha sido miembro del jurado de dos de los galardones que ha recibido. También, que ha leído, entre otras de sus publicaciones, ‘La fuente de la edad’. «Todavía no he tenido el placer de conversar con él», expresa: «Pero su literatura la tengo presente y la riqueza de León también». Entre las páginas de su península literaria, hay algo de la comarca berciana, de Astorga y de la capital provincial.
El andaluz lo explica de forma pausada. Quizá por un carácter austero que le ha hecho invertir 15 años de su vida en cosechar las 700 páginas por las que se extiende su última novela, que le ha llevado de un punto a otro de la geografía nacional para desentrañar «historias, costumbres, supersticiones», en un viaje para «ponerle cara» a la Guerra Civil. En un trayecto que también vagó por entre los testimonios de sus gentes.
– ¿Cambia mucho la percepción de esos años oscuros de un lugar a otro de la península?
– Yo creo que más o menos todos tenemos una idea muy parecida de lo que sucedió. Por lo menos, los adultos; los niños y los adolescentes no le dedican mucho tiempo en el colegio.
En su última visita a León, una madre se acercó a Uclés para decirle que la clase de su hija tenía firme la idea de votar a Vox en las próximas elecciones. «Escapa a mi entendimiento», confiesa: «Quizá no les han enseñado en el colegio quién es Franco o lo han descubierto en las redes sociales y lo frivolizan sin darse cuenta de que es algo peligroso».
– ¿Debería enseñarse la historia empezando por la más reciente?
– Sí, sin lugar a dudas.Debería ser lo primero la historia que más nos afecta, aunque se rompa un poco la cronología, porque no todo tiene que ser únicamente enseñar para la selectividad, sino también mostrarle al alumno lo que ha pasado en su país.
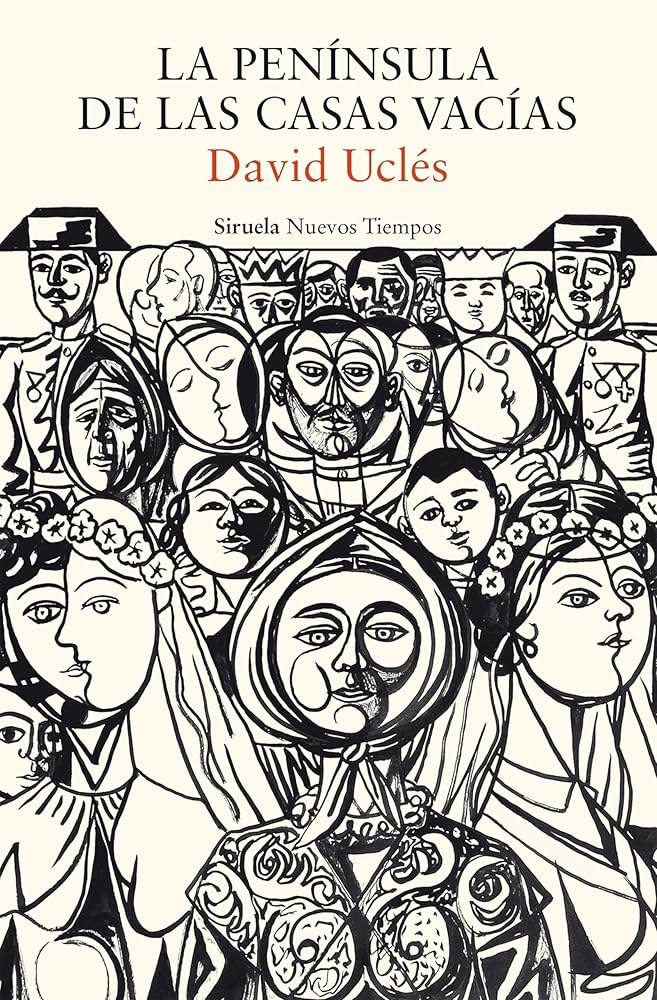
Confeso progresista, el escritor muestra en su obra una historia que no tiene que ver con sus bandos. De la Guerra Civil se dice que fue una de vecinos y el de Quesada ha procurado que su península de letras se presente como «una amalgama de todas esas posturas diferentes». En sus palabras, en su experiencia, «dos bandos había en la táctica militar, pero en el pueblo había muchísimas ideologías». A todas ellas ha querido darles su espacio entre párrafos, reflejando un «abanico amplio que es más complejo de lo que pensamos» y señalando con dedo –con texto– acusador «toda atrocidad, todo mal que se cometió, independientemente de que fueran de uno o de otro».
– No es la primera –ni será la última vez– que la Guerra Civil es alimento para el hambre literaria de un escritor. ¿Qué aporta la perpectiva de uno joven?
– La generación de los bisnietos tiene una voz diferente respecto al conflicto, eso está claro– resuelve.– Y no sólo yo, sino todos los que están escribiendo sobre la guerra desde el ensayo, desde la ficción... Y los que seguirán haciéndolo, porque es un tema que no acaba nunca.
Fue la vida de su abuelo la que detonó la pulsión por escribir su tercera novela. Narrar su historia, descubrir al lector y a sí mismo lo que ocurría durante su infancia y «hacer una ficción que recorriera todo el país de una manera un poco épica»; esos fueron los ingredientes para terminar alumbrando ‘La península de las casas vacías’ que, paradójicamente, ahora llena los estantes de miles de librerías y bibliotecas y que, en su breve recorrido, ya ha llenado de palabras que son sinónimo de éxito los artículos de críticos y medios especializados. Algo que el andaluz recibió con sorpresa. «Nunca uno se puede esperar algo así», expresa: «Sería un iluso viendo cómo funciona el mundo editorial hoy día».
– La novela se llevó el año pasado el Premio Cálamo al mejor libro de 2024 y ahora es candidata al Premio de Literatura de la Unión Europea. ¿Asusta no cumplir con las expectativas en las próximas publicaciones?
– Estoy tranquilo. Soy fiel a mi forma de narrar y siempre trabajo con mucha ilusión y con ganas de que mi siguiente libro, en cierto aspecto, mejore el anterior.
Uclés, guiado por una inquietud imperecedera, ya se encuentra preparando una especie de secuela de la obra que tendrá por contexto la posguerra. «Bueno, estructurando», apunta él sobre el proceso: «Pero eso significa que pueden pasar diez años todavía... No tengo prisa, los proyectos terminan cuando están listos y eso te lo dice el propio manuscrito».
– ¿Llegará entonces esta historia a su punto final o habrá entrega para la transición, la democracia, el futuro incierto...?
– No, no– ríe leve.– Si lo hago, sería un bilogía; sería narrar el trauma que supuso la guerra y el franquismo. No habrá tercera parte ni ‘Episodios nacionales’– reitera su negativa:– no, no, no. De hecho, no soy un escritor de periodo bélico o histórico; tengo muchas ganas de escribir cosas alejado de la enciclopedia, usando solamente mi imaginación y no las bases de datos para darle solvencia al texto.
Sin tener claro si en su península ganan las dosis de realidad o las píldoras de pensamiento mágico, aferrado al interés por experimentar mecido en ese limbo que difiere una cosa de la otra, el escritor habla de un «juego narrativo». Un juego al que ya han jugado muchos y al que otros muchos –seguro– están por jugar. Y, no se sabe si a su juego o a la narrativa de Uclés, hasta Sabina le ha dedicado un soneto. «Es la historia de un muerto que camina, de una guerra incivil crepuscular, de un páramo sin fiestas de guardar, de cotidianidades sin rutina», presenta entre versos su paisano andaluz, que termina: «Úbeda es el lugar donde nací, Mágina la canción que no escribí y Macondo la Jándula de Uclés». Una Jándula que es península en su título, y que quizá cautiva como lo hace por ser también un poco todos nosotros.
