Hasta hace apenas nada se parecía mucho más a la ciudad del año mil de don Sánchez Albornoz que a Florencia o a Manhattan.
Desde los cuestos de Trobajo, algunas casas entre chopos rodeando un iglesión desproporcionado entre los prados.
Si hubiera que poner una fecha o un momento para fijar la entrada en lo Moderno, estaría dispuesto a defender que la Modernidad tuvo en aquellas tierras un primer atisbo que no por fracasado es menos digno de ser recordado por los siglos.
Corría por entonces el año del Señor de 1964. (Ya sé que a estas alturas podría parecer intranscendente decir que fue aquel el año en que alguien se empeñó en pasarnos por detrás 25 años de paz o en el que Marcelino le encajó un gol a los rusos que importó más al honor patrio que todas las victorias del Cid Campeador).
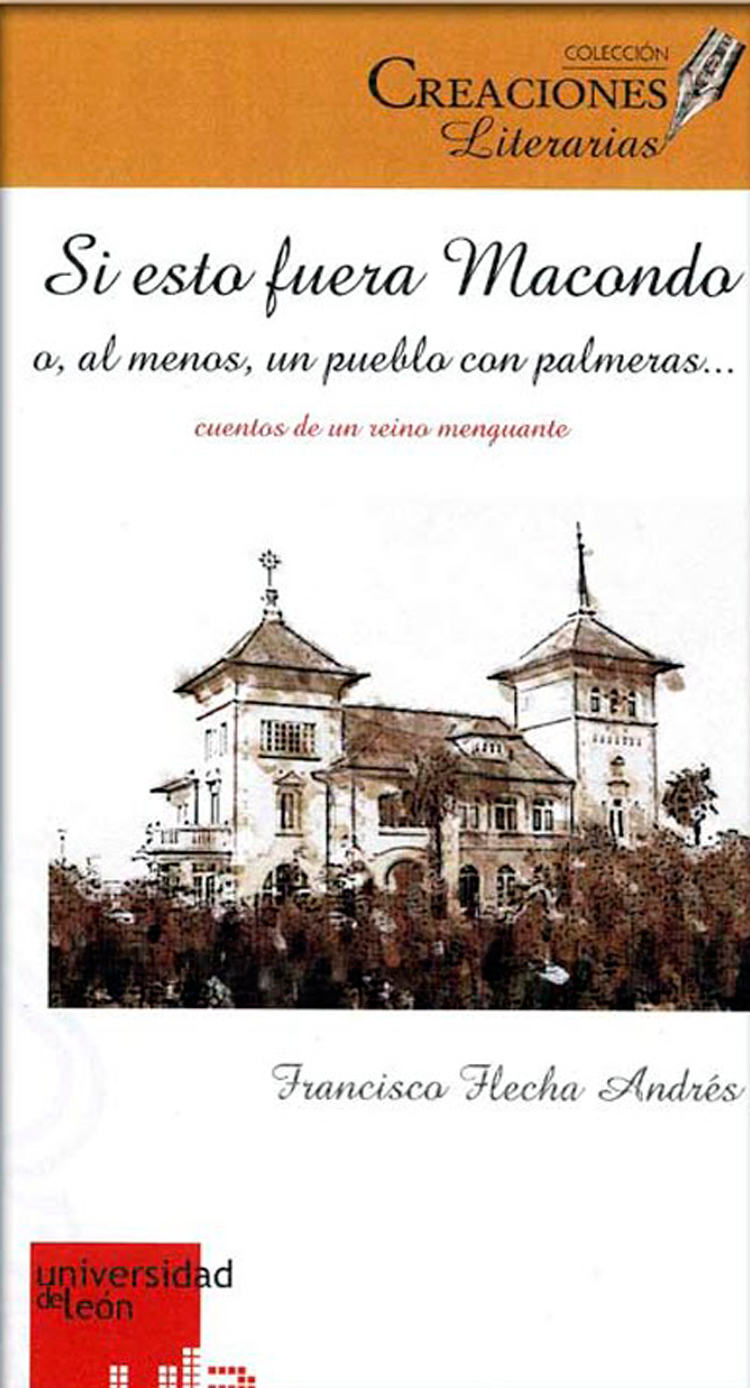 En lo que importa a nuestra historia, para que todo encaje en su contexto, convendría decir que fueron tiempos especialmente predispuestos a la cosa de los planes de desarrollo.
En lo que importa a nuestra historia, para que todo encaje en su contexto, convendría decir que fueron tiempos especialmente predispuestos a la cosa de los planes de desarrollo.Y al grito sempiterno de «este león se nos muere» fueron fraguando los proyectos:
Las fuerzas vivas (o que vivían de serlo) decidieron que el futuro de aquella ciudad tranquila y seria no pasaba por aumentar el obrerío que, al final enrojecen y hacen ruido, sino por dedicarla a los Congresos.
Y Congreso por congreso, el que venía naturalmente al pelo para abrir las puertas del futuro era, sin dudarlo lo más mínimo, un magno y devoto Congreso Eucarístico Nacional que nadie podría discutir a esta ciudad que gozaba del raro privilegio de tener permanentemente expuesto el Santísimo Sacramento del altar.
Se hicieron todas las diligencias necesarias, se compuso un himno solemne para tal celebración y se comprometió la presencia de un cardenal de la curia romana y del General superlativo que, por entonces gobernaba.
Pero como suele ocurrir en épocas fecundas, también la iniciativa privada quiso aprovechar el tirón de tal evento: un joven empresario pensó que el futuro estaba en replantear la hostelería: convenía decir adiós a las bodeguillas del barrio húmedo, a sus tapas y raciones de sangre y asadurilla. Y abrir, en su lugar, un local luminoso, con cristaleras hasta el suelo, en medio de la arboleda de un paseo, con terraza alrededor a la sombra de los árboles y una extensa carta de sándwiches y platos combinados.
Se llamaría «El Oasis». Y el lugar, el centro de Papalaguinda.
Y por una ocurrencia del destino vinieron a confluir en el espacio y en el tiempo los dos grandes proyectos primigenios.
La clausura del Congreso se realizaría en una Misa solemne de campaña con un altar construido bajo enorme baldaquino en el centro mismo del Paseo de Papalaguinda con sitiales preferentes para el General, su señora y los dieciséis obispos concelebrantes.
Treinta mil fieles se esperaba que acudiesen.
El joven empresario se preparó con el mismo fervor para atender las necesidades de tan nutrida y segura clientela. Treinta mil feligreses podrían consumir seguramente once mil pollos al ast y otro tanto en refrescos o en café.
Y llegó por fin el día.
Un 10 de junio soleado y sanjuanero. Un paseo adornado con guirnaldas y altavoces como sólo se había visto en los desfiles militares. Y gente, mucha gente de todas las riberas y montañas. Mucho más que en San Froilan, que ya es decir.
Y después, las emociones de un acto jamás imaginado: El General saludando en su Rolls Royce, escoltado por su guardia mora de lanceros a caballo, recibido y subido bajo palio hasta el estrado, la homilía enardecida del cardenal en un español con acento a la italiana, mismamente como un papa, la ordenación sacerdotal de 20 curas, la apoteosis final del himno del congreso que los fieles entonaban brazo en alto, saludando a la romana.
Y el olor de pollo asado mezclado al del incienso como anunciando un tiempo nuevo.
Y el acto terminó y estaban ya los pollos preparados y creció el nerviosismo en las terrazas y los camareros dispuestos a acomodar a la gente sin follones ni atropellos.
Y nada.
No hubo nada.
Esperaron en balde.
Los fieles, como siempre, se acomodaron en los bancos del paseo y dieron cuenta, como siempre de las tarteras que traían desde casa.
Dicen que aquella noche el joven empresario la pasó enterrando como pudo once mil pollos al ast recién asados.
Advertencia final del narrador
Me dolería que pensaran que lo que acabo de contarles es un nuevo chascarrillo inverosímil, un nuevo truco narrativo de mi pasado fantasioso. Una nueva recaída. Nada sería más injusto. Y traigo para ello el testimonio insobornable de los hechos:Años más tarde, cuando en el mismo solar se instaló una franquicia del McDonald, al excavar para cimientos, los obreros encontraron once mil restos de pollos asados e incorruptos.
‘El milagro de los pollos’ es un relato de Francisco Flecha Andrés, que está publicado en el libro ‘Si esto fuera Macondo… o, al menos, un pueblo con palmeras’ (blog ‘Cuentos del reino menguante’), editado por la Universidad de León.
