Mamá, mi hermana me pidió que le guardara esta libreta, es secreta –le confía su hijo en tono misterioso.
La madre no le presta atención. Está escribiendo un presupuesto que debe entregar ese mismo día. Trabaja desde casa y su existencia se ha convertido en un magma informe donde se mezcla trabajo y ocio, horas interminables delante del ordenador, y entre medias, hacer la comida y la colada y la compra por Internet, y darle clases al niño, y pintarse los labios y llevar el pelo lustroso para las decenas de videollamadas diarias.
-Fíjate lo que pone aquí: «¿Qué-es-la-mal-dad?» –lee el niño en tono vacilante.
Ella aparta la mirada del portátil por un segundo y examina lo que su hijo le muestra: una pequeña libreta de espiral con fechas y frases escritas por su padre. Parece una especie de diario apresurado.
-Oye, ¿de dónde la sacaste? Dámela inmediatamente.
El niño hace un puchero.
-¡Es mía!
-No es tuya, era del abuelo, dámela.
-Pero mamá, hay páginas en blanco... no está terminada. Puedo escribir yo.
-De eso nada, tráela.
-Pero y ¿no crees que podíamos habérsela metido a papá en un bolsillo cuando lo enterraron así luego en el Cielo no se aburre y puede escribir?
La madre cierra los ojos un momento para asimilar lo que le dice su hijo.
Recuerdos y más recuerdos.
Está sola en este caserón enorme lleno de eso, de recuerdos. Cuando las autoridades decretaron el confinamiento en los hogares a causa de la pandemia, ella decidió refugiarse en la casa del pueblo con su hijo de siete años. El apartamento de la ciudad es angosto y no tiene ni siquiera un balcón. En la casa del pueblo hay dos patios y una galería soleada y llena de plantas y hasta un piso extra, el de sus abuelos.
¡Vayamos a la casa del pueblo!
Ahora le pesa esa decisión. Su vecino en la ciudad, un tipo un poco pesado que flirteaba con ella en el ascensor, le envía videos a diario con gente cantando y aplaudiendo en los balcones de su calle. En el caserón del pueblo no hay vecinos, y en su calle, apenas balcones, y menos, gente que salga a cantar y aplaudir.
Le susurra a su hijo:
-Sí. Hubiera sido buena idea, currín.
Esa fue la primera libreta.
Después vino otra.
-Mamá, mira, mi hermana me ha enseñado estos dibujines.
El niño deja sobre su escritorio un cuaderno con bocetos de pájaros. Son ilustraciones a carboncillo muy realistas, debajo de cada una se indica el nombre del ave. Ella lo hojea con curiosidad, la primera página está firmada por su madre.
-Y esto, ¿dónde estaba?
El niño se encoge de hombros.
-Me lo dio mi hermana.
Mi hermano, mi hermana. Una familia inventada. El niño es hijo único. Hijo en una familia monoparental –ese término que ella detesta-. Hijo producto de una inseminación. Ha intentado explicárselo, pero no es fácil. Que no hay padre. Que ella es madre y es padre. Que ella es todo.
La reacción del niño: inventarse una familia, inventarse un padre.
Al abuelo le llamaba papá. El abuelo fue durante siete años un padre, a ratos severo, a ratos complaciente. Un padre que le hablaba de cómo cantaban los cucos y cómo mugían los bueyes. Un padre que no jugaba al fútbol ni andaba en bicicleta, pero que le enseñó los nombres de las cosas.
Y las cosas solo existen si se las nombra, piensa ella.
Le dio todo eso.
Lo que sucede es que el abuelo-padre murió. Hace seis meses. Así que ahora, para el niño, no hay un abuelo muerto, hay un padre muerto. La abuela-madre había muerto mucho antes, cuando ella tenía veinte años. Y no existen hermanos.
Somos la célula primigenia de un núcleo familiar, una madre con su hijo, se dice ella.
Lo contempla con pena. Sin hermanos ni primos y, sin escuela, tampoco otros niños. Le dice para animarlo:
-¿Corremos?
El niño da palmas de alegría.
Ha creado un circuito de gymkana que hacen todos los días. Empiezan en el dormitorio de su padre, pasan por el vestíbulo del piso de arriba, bajan las escaleras de mármol, entran y salen del salón, cuidado con la curva del pasillo, después al patio de la cocina y a saltar bajo el membrillo, vuelta a la cocina, despensa estrecha, a correr de puntillas, la galería llena de plantas y entran en la casa de los abuelos, y aprovechan el largo corredor para hacer un sprint hasta el mirador del salón, donde ella ha apartado las cortinas de encaje y ha abierto la ventana, «¡hola y adiós!», gritan a coro asomados a la calle. Y vuelta a empezar. Así doce veces; media hora. Acaban sudorosos y ella mete al niño en la bañera de abajo mientras ella se ducha en el baño de arriba. Y después le lee un cuento y se acuestan. Duermen juntos a pesar de que es una casa enorme y habría cuartos de sobra para los dos. Pero el dormitorio de sus padres lo usan para tender la ropa y el de invitados, para guardar los juguetes. El salón se ha convertido en la escuela donde le da clases a su hijo, y el despacho de su padre, en su oficina. En la cocina ha colgado los mapas de su infancia, donde su madre le enseñaba geografía. Las regiones en España ya no son las mismas. León consistía en León, Zamora y Salamanca; Castilla incluía Madrid. Los países en el mundo tampoco, aún existía la URSS, Checoslovaquia y Yugoslavia. Pero no importa, el niño está aprendiendo el viejo orden. Ya tendrá tiempo para el nuevo, se dice ella.
-Mamá, ¿de quién era este libro? Me lo dio mi hermano.
Su hijo le enseña un libro de viajes de los años 50, donde reina también el viejo orden. Pertenecía a su tío, de quien no sabe nada desde hace años.
Y llega el cuaderno de las recetas.
Un día quiere hacer rosquillas. Hurga entre los libros de cocina y encuentra la vieja libreta de recetas de su madre. Está salpicada de grasa, amarillenta. Pero allí están todos los platos de su infancia. Hasta hay un calendario, un menú de lunes a viernes. Decide seguirlo, así no tiene que pensar qué comer diariamente.
Las semanas se van sucediendo en esa rutina inamovible. La pandemia se extiende por el mundo y el confinamiento parece que va a alargarse muchos meses. Ella se acostumbra, hasta empieza a gustarle ese fluir hipnótico de los días. Por las mañanas, antes de enchufarse al trabajo, se da un paseo hasta la casa de sus abuelos, va y viene por el corredor una y otra vez. Todas esas habitaciones oscuras y silenciosas. Flota en el aire un olor a alcanfor. Y a otra cosa, le parece detectar el aroma del perfume de su abuela, J´ Adore de Dior.
Pero es imposible, su abuela murió hace casi diez años.
-Mamá, ¡mi hermano me ha regalado cartas!
Su hijo vuelca sobre el parqué el contenido de una caja de postales. Son postales del viaje de novios de sus padres, con matasellos de Madrid, de Valencia, de Palma de Mallorca. Postales escritas con la letra aniñada de su madre, rápida, práctica, y la más ceremoniosa de su padre. Ella se despista del trabajo y se entretiene leyéndolas. Suenan naíf y alegres. El mundo era entonces un lugar brillante por descubrir.
-Mamá, mi hermana mayor me dice que salga a jugar con él al patio. Y también dice que salgas tú.
-Pues dile que tengo mucho que hacer.
El niño se dejar caer sobre al suelo y se deshace en llanto. La madre tiene una videollamada en dos minutos. Intenta consolarlo, pero es inútil. Se pone a hablar en inglés con una ingeniera checa, hay otras tres personas en la llamada. Se ven sus caras pequeñas y arrugadas en la pantalla. De pronto la mujer checa dice:
-Perdón, no sé dónde se escucha un bebé llorando, me encantan los niños, pero así no se puede trabajar.
Ella enrojece, estira el pie, le da golpecitos a su hijo sin apartar los ojos de la pantalla. El llanto de su hijo arrecia.
-Mi hermana se va a enfadar porque no me quieres.
La madre pide disculpas y se levanta del escritorio. Agarra a su hijo de la oreja y lo saca del despacho muy enfadada. Lo deja en el vestíbulo y cierra la puerta. El niño da patadas, llora, grita. Ella intenta concentrarse. Al rato deja de escucharlo, debe de haberse cansado, piensa. Cuando acaba la llamada y se levanta de la silla, va a buscarlo, pero no lo encuentra. Da vueltas por la casa gritando su nombre. Empieza a preocuparse. No ha podido salir, el niño es muy consciente de que está prohibido pisar a la calle por el peligro de contagio. Al final lo encuentra en el salón de casa de sus abuelos, escondido bajo las faldas de la camilla. Ha abierto las puertas de la alacena y está comiendo bombones. Tiene las manos y la cara embadurnadas de chocolate. Ella le habla desde arriba, sujetando las faldas contra la mesa.
-Pero, ¿cómo los encontraste?
-Mi hermana me dijo que estaban ahí y me los dio.
Ella inspecciona la sopera donde su abuela escondía los bombones, se halla en la parte de arriba del armario. Es imposible que el niño haya llegado ahí por sí solo. Nota un escalofrío en la parte baja de la columna, como una ligera corriente de aire perfumado. Agarra al niño de la mano y se lo lleva de ahí.
Esa noche cuando se van a dormir, su hijo le pide despedirse de su hermana y de su hermano. Ella pretende regañarlo, empieza a molestarle la dichosa familia imaginaria, pero al ver su rostro iluminado por la esperanza, accede.
-Jesusito de mi vida, cuida de mis hermanines.
A la mañana siguiente se despierta ligera y relajada como hacía meses que no sucedía.
Cuando llega el fin de semana, sacan una mesa y dos sillas al patio. El niño le enseña una cajita llena de tesoros. Sellos antiguos, canicas, cerillas. Cosas de su infancia que no existen en esta época. Ella abre una botella de vino blanco y estira el cuerpo bajo el sol. Se está tan bien. Un pensamiento cruza fugaz por su cabeza, para qué volver a la ciudad, a la vida que tenía allí, al estrés, las carreras, las aglomeraciones. Esta paz que tiene ahora es mejor.
-Currín, ¿qué te gustaría hacer cuando acabe la cuarentena?
-Yo ya no quiero volver al cole ni salir a la calle nunca más –dice su hijo-. Estoy muy a gusto aquí con mis hermanos.
Ella echa un vistazo a su alrededor, de pronto nota que están allí, y no solo eso, que están allí y que la apoyan. Los mira y asiente. ¿Por qué no?
Las cosas que solo existen si se las nombra
La autora de ‘Mi nombre es Sena’ y ‘La biblia blanca. Historia sagrada del Real Madrid’ se incorpora a la nómina de escritores de ‘El Decaleón’
07/05/2020
Actualizado a
07/05/2020
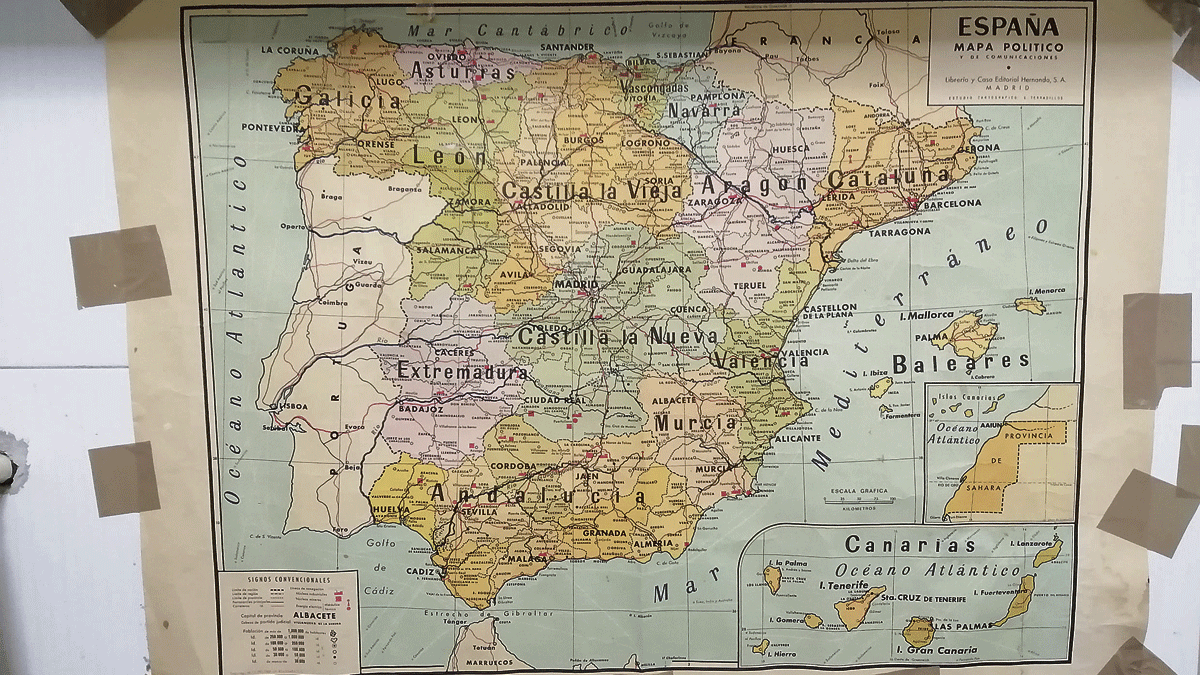
Lo más leído