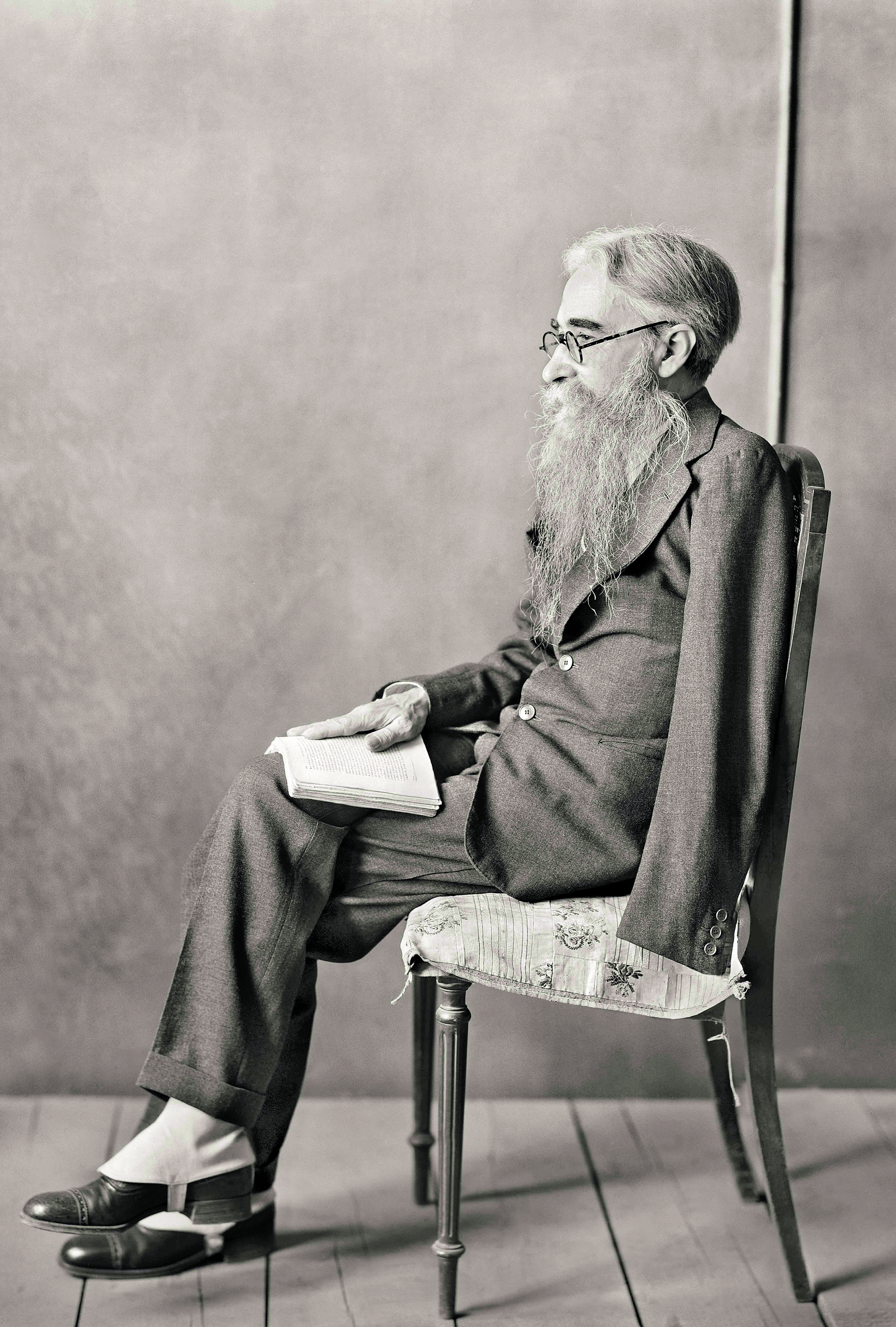Cuando se dirige la vista atrás y se reflexiona sobre la formación que hemos recibido, más allá de las experiencias reales, la educación reglada o los modelos que el azar o el destino nos pusieron delante, recordamos las lecturas. Es posible que sean dos las formas en las que adquirimos la afición por los libros, una la que se inicia en la infancia y otra la que aparece en la adolescencia. La lectura nacida en la niñez va asociada al relato, a la anticipación de la vida y a la sustitución de la experiencia; sin embargo los lectores formados en la juventud son de naturaleza distinta, la literatura en ellos se presenta como un descubrimiento del mundo, un motor que intensifica y mitifica la vida.
El joven que se ha formado leyendo literatura ha escuchado fundamentalmente la voz de seres que sufrían, incomprendidos, personas que añoraban, recordaban, lamentaban, denunciaban, deseaban o soñaban; muchos de ellos se dieron por vencidos, algunos directamente se suicidaron. Pudiera entonces decirse que los buenos escritores han sido un grupo de grandes artistas de los que casi ninguno supo vivir, pero entonces por qué pensamos que es bueno educar a los jóvenes con sus escritos. Pocos títulos vienen a la mente que no sean producto de escritores dolientes.
¿Cómo sería la literatura si la hubieran escrito personas que sí supieron arrancar a la existencia algo positivo, los que vivieron plenamente, los que fueron felices? ¿Es la felicidad aburrida? ¿Avanza el mundo con los problemas como si estos fueran las ruedas que lo mueven? ¿Es la creación sólo una respuesta a un estado de carencia o a un trauma?
Acaba de salir el informe anual sobre el hábito de la lectura que pone en grandes titulares que los jóvenes son los que más leen. No nos paramos a pensar que van varias generaciones educándose en nuestro país con libros sumamente pesimistas, lecturas obligatorias, obras maestras de la amargura, la decepción, la rotura de los sueños… genialidades que quitan las ganas de vivir: ‘Luces de Bohemia’, ‘El árbol de la ciencia’. Por no hablar del quinteto de la depresión si les sumamos ‘El Lazarillo’, ‘El Buscón’ y las ‘Rimas’ de Bécquer, o el sexteto si metemos ‘La Celestina’, sin incluir a ‘El Quijote’ porque contiene también humor. Y muchos otros: ‘Réquiem por un campesino español’, ‘Los santos inocentes’, ‘La colmena’, ‘Pascual Duarte’, ‘Nada’… ¿Es posible que todas nuestras grandes obras sean testimonios del fracaso que es vivir?
Si no fuera por la belleza que contienen estos libros sería insoportable constatar que la cultura no lo es de la felicidad. Sólo se explica que sigamos aprendiendo a vivir con sus textos si pensamos que los escritores, aunque no supieran vivir, son los que mejor han sabido lo que la vida es.