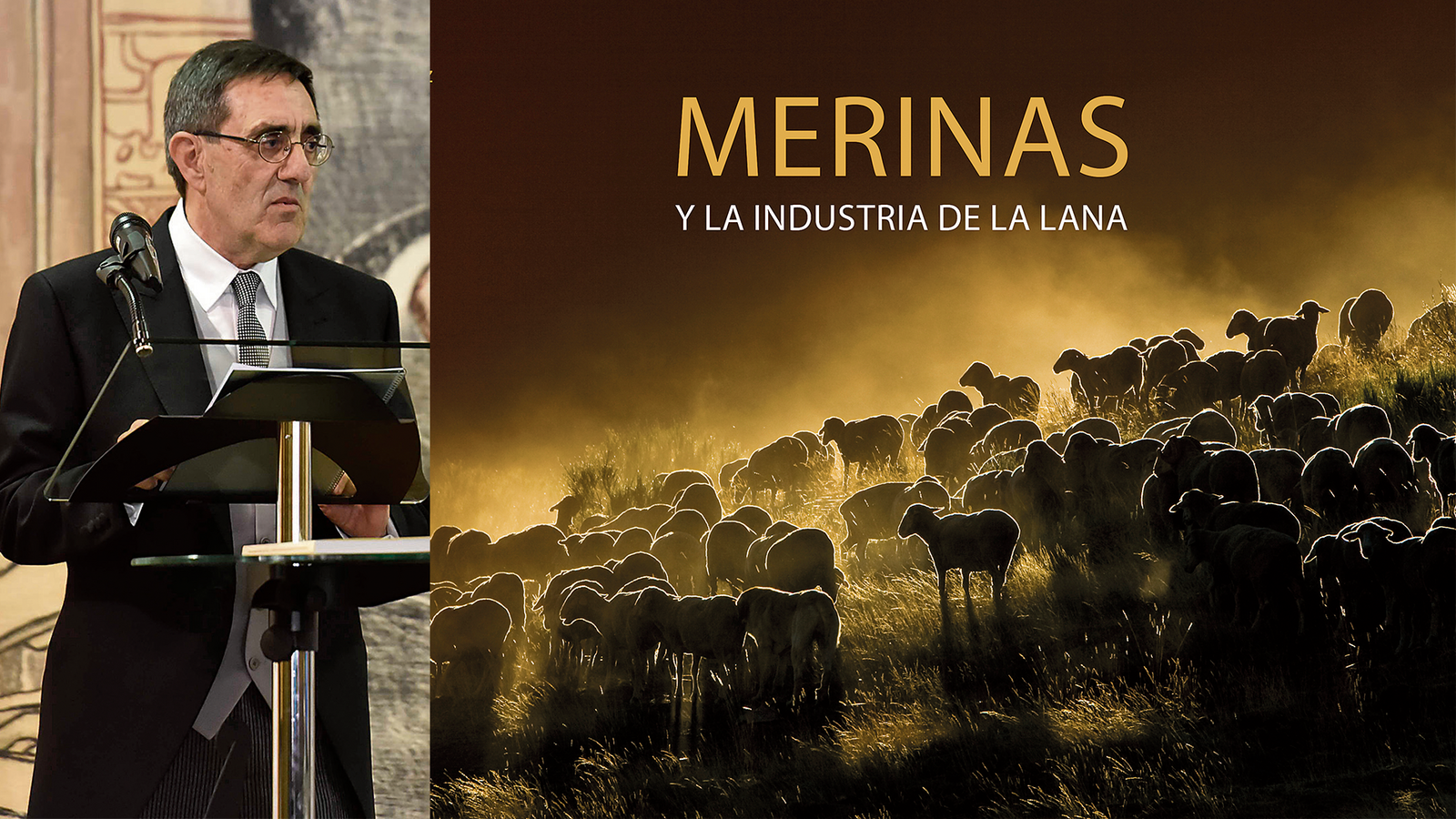Cuando Manuel Rodríguez Pascual explica que es un trabajo de muchos años y hasta reconoce que está "muy satisfecho", que es una obra importante en sus publicaciones y que "es un salto cualitativo en mi obra" está diciendo mucho pues se trata de un personaje muy discreto y poco dado al autohalago. Por ello, cuando el mayor experto nacional y autor de referencia en el mundo del pastoreo y los rebaños de ovino habla así de su libro —Merinas y la industria de la lana (Editorial Rimpego)— hay que estar atentos y aceptar el reto que se atreve a lanzar al lector: "Lo mejor es que lo leas y ya juzgas".
– ‘Merinas y la industria de la lana’; un nuevo título relacionado con el mundo de pastoreo, los rebaños… pero ha reconocido que no es uno más, que hay muchos años de investigación detrás y un aspecto tal vez novedoso, la lana.
– En efecto, a mí siempre me ha interesado el tema de la trashumancia, pero gracias a esta actividad que proporcionaba una alimentación constante del ganado durante todo el año, se pudo seleccionar la oveja merina cuya principal producción era la lana fina, que durante cinco siglos (XIV al XVIII), dominó los mercados europeos proporcionando prosperidad a nuestros pueblos y ciudades. Por eso me interesó ahondar en el tema de lana bajo diferentes aspectos. El tema de la lana, raras veces se ha estudiado de manera global. También se aborda el tema de la distribución de nuestros merinos por Europa en el siglo XVIII y en las antípodas.
– Cuenta en el prólogo Pedro García Martín algo muy curioso, una frase del Consejero de Comercio de Suecia, Joan Alstron: “Las ovejas castellanas tienen las patas de oro y donde quiera que pisan la tierra se transforma en oro”. Lo decía en 1.765 y no parece que hayamos explotado ese oro que, dice él, no estaba en las patas sino en la lana ¿Otro tesoro en la basura?
– Creo que Joan Alstron lo supo expresar gráficamente muy bien, pues por una parte las ovejas merinas producían una lana de gran calidad que era la envidia de Europa, y por otra, sus deyecciones, por la práctica del majadeo en los campos (en la montaña, páramos y en las dehesas del sur), iban creando fertilidad en el terreno sin necesidad de aporte de fertilizantes. Eran prácticas sostenibles cuando todavía no se había inventado este término.
– Curiosamente, uno de los ejes del libro es cómo ese oro de las merinas sí lo supieron explotar muy lejos de León, en Nueva Zelanda y Australia, ya hace un par de siglos ¿Cómo fue aquel viaje de ida de nuestras merinas y sus tesoros?
– En el libro describo el viaje de tres importantes cabañas ganaderas que utilizaban habitualmente los puertos de León: Negrete (en la comarca de Riaño), El Escorial y El Paular (en la comarca de Babia). Estas cabañas, con pequeños lotes, en los últimos años del siglo XVIII y primeros del XIX consiguieron alcanzar el continente Australiano y formar parte de los primeros rebaños que empezaron a colonizar este vasto continente. Y fue un viaje increíble (en el caso de El Escorial y El Paular) en barco, que duraba seis meses, sobre todo desde Inglaterra. Las merinas de Negrete llegaron a Australia a través de Sudáfrica, en otro curioso periplo que describo en el libro..
– ¿Qué ocurrió en 2013 cuando fue becado por la Vista Linda Foundation y conoció de primera mano que la lana de los descendientes de los merinos leoneses y españoles era una industria muy pujante en aquellas tierras incluso en terrenos mucho menos propicios que loe leoneses?
– Pronto pude apreciar el amor y la dedicación que profesan a la raza merina pues con ella colonizaron este continente, que en su mayor parte está compuesto de tierras de escasa fertilidad y pocas precipitaciones. En estas condiciones la merina no tiene competencia. Y la lana fue durante mucho tiempo la principal exportación del país. Pero además, han ido seleccionando diferentes tipos de merinos adaptados a los diferentes territorios. Y en el tema de la lana, no han parado de seleccionar genéticamente para obtener cada vez una lana más fina, larga y rizada muy demanda por el mercado para la obtención de tejidos de alta calidad.
– Hace 10 años, poco más, de aquella estancia becado y ahora sale un libro en el que lleva trabajando 10 años ¿Se ha impuesto la tarea de hacernos creer en lo nuestro, de valorar la lana de nuestras merinas que en la actualidad casi no paga el esquileo y hubo tiempos en los que casi pagaban los ganaderos para que se la llevaran?
– Creo que la lana tiene futuro pues es un producto natural que produce manufacturas de elevada calidad y durabilidad, obtenido de ovejas que aprovechan los recursos naturales (pastos de montaña, rastrojeras, dehesas) con bajos consumos energéticos, Es un producto sostenible a largo plazo, cosa que no ocurre con sus competidores como el algodón que exige mucha agua y fuertes consumos energéticos (fertilizantes, herbicidas…), ni con las fibras artificiales (poliamidas) derivadas del petróleo, que son insostenibles a largo plazo. Es verdad que actualmente la lana no tiene mercado, pues la Covid 19 afectó a las exportaciones en el año 2020 y 2021, y también un brote de viruela ovina en nuestro país en el 2022, que cerró las exportaciones hacia China nuestro principal comprador. Pero se espera que en los próximos años el mercado se normalice y el precio vuelva a remontar. Si conseguimos mejorar nuestras lanas y recogerlas de manera adecuada, siempre tendrán mejor precio, pues España exporta lana sucia pero necesita importar lana cardada y peinada de calidad de la que es deficitaria.
– Pero ¿es necesario recuperar la calidad de la lana, ésa que encontró en la estancia en Australia y Nueva Zelanda y que tenía su origen en nuestra raza?
– Creo que la mejora de la lana de nuestros merinos es nuestra asignatura pendiente, sobre todo en su longitud que es muy baja. Hay que tener en cuenta que desde los años sesenta del siglo pasado en que se abandonó la selección de la lana por la introducción masiva de las fibras derivadas del petróleo y la orientación del merino hacia la carne, no se ha vuelto a hacer nada al respecto
– Ya se ha dado un primer paso importantísimo, importar semen, como ha hecho Argimiro Rodríguez, Miro de Tejerina, y Rita Álvarez, e incluso ya han visto refrendada su aventura con éxito.
– Es lamentable que en un país que fue la cuna del merino nos hayamos desvinculado de la mejora de la lana del merino. Y que una familia emprendedora de antiguos pastores trashumantes de la montaña oriental leonesa, ahora asentados en Extremadura, se hayan enfrentado a este colosal reto con sus propios recursos. Y los resultados obtenidos en el esquileo durante cuatro años, obtenidos del cruce de la línea Perales con la sangre australiana han proporcionado una lana larga, fina, muy rizada, con un blanco nacarado y un gran rendimiento al lavado pues contiene menos grasa. Y las administraciones públicas que tenían que capitanear estas mejoras, miran para otro lado…
– ¿Cómo valora lo que han hecho Miro y Rita?
– Creo que han hecho una proeza increíble, solo explicable por ser los depositarios de una cultura milenaria y amor hacia el merino. Ya he comentado en varias ocasiones que Miro representa la séptima generación de pastores trashumantes, muchos de ellos como Mayorales. Hay que destacar también la labor de Rita, mujer de carácter, que fue la primera mujer casada que bajo con su marido pastor a Extremadura. Hay que destacar también, que en el proceso de importación del semen y embriones, han jugado un papel importante Ángel Salio, sobrino de Miro, por su entusiasmo y tesón, y también de la genetista, Beatriz López; ambos se implicaron mucho en el proyecto.
– Hay otros nombres importantes en esta historia, como Antonio Regueiro, Bruce y Carol Taylor, de todos ellos se acuerdas en las dedicatorias
– Antonio Regueiro y su mujer Jayne Mckelvie, a través de la Fundación Vista Linda, fueron los responsables de que yo visitara las antípodas y de que reflejara en un libro todas mis experiencias; desgraciadamente, Antonio falleció inesperadamente antes de que apareciera el libro. Sin duda, le hubiera hecho ilusión, pues pensaba que las merinas debían crear de nuevo riqueza en nuestro país a través de la lana como lo hacían ya en Australia. Y mis mejores recuerdos para Bruce y Carol Taylor, que me acogieron en su casa con cariño y me enseñaron con paciencia el sistema que utilizan en la cría del merino y la producción de lana de calidad en sus diferentes fincas. Y sobre todo, el amor que profesan a su profesión y al merino. Allí los pastores tienen una elevada consideración social, similar a cualquier profesión liberal.
– ¿Es optimista y cree que la industria de la lana pueda acabar desarrollando su potencial?
– Como dije anteriormente creo que la lana tiene futuro en un mundo cada vez más sostenible. La moda rápida que nos invade, debe dar paso a una moda más lenta y sostenible con productos de más calidad y duraderos; y ahí es donde la lana tiene que primar. Pero para ello, tenemos que mejorar nuestras lanas en finura y longitud, sobre todo. Y tienen que implicarse las administraciones y centros de investigación con planes a medio y largo plazo. Y también los ganaderos, esquilando y recogiendo la lana en mejores condiciones (suelos limpios), separándola en diferentes clases tras el esquileo (vellón, caídas, añinos…) y uniéndose para la venta en común o en cooperativas. Me imagino en un futuro, la comercialización de una lana leonesa de calidad, asociada con una historia de ocho siglos ligada a la trashumancia. El resultado puede ser extraordinario. La gente cada vez exige más saber la historia y trazabilidad que hay detrás de cada producto. Debemos leer las etiquetas de los textiles que compramos y decidirnos por aquellas prendas que lleven alguna proporción de lana. Con ello favorecemos la demanda de lana y la utilización de nuestros recursos.
– Estos procesos que hemos resumido tienen una amplia documentación en el libro, con un documentado recorrido histórico sobre todos los procesos de la lana; ¿de todo lo investigado qué es lo que más le ha sorprendido?
– El tremendo desconocimiento de nuestra historia en relación a la lana. Durante varios siglos, sus beneficios afectaron no solo a los grandes y pequeños propietarios de ganado merino, sino también a los pastores y jornaleros que trabajaban en los esquiladeros, lavaderos o se dedicaban al transporte de la lana (con carretas y recuas de acémilas) hasta los puertos de embarque (Bilbao, Santander, Sevilla…), así como a comerciantes y marinos (fletes para el transporte). Sin olvidar los que trabajaban en la industria textil. Muchas capas de la sociedad vivían de la lana, sin olvidarnos de la Corona que obtenían amplios beneficios por los impuestos que gravaban su exportación. Tampoco se conoce en nuestro país la aventura de nuestras cabañas en Australia, mientras allí se estudian en los colegios.
– ¿Algo que añadir?
– Mucho, son diez años de estudio; más bien un deseo, en este libro, se describe a través de la oveja merina, una proyección de León hacia Australia (y posteriormente hacia Nueva Zelanda), donde esta raza ha creado riqueza a través de su lana. Y el retorno a nuestro país de sus selectos genes, abren nuevas posibilidades que esperemos no se malogren.