Colaboradora y columnista en La Nueva Crónica, periodista y autora de numerosas publicaciones, la escritora Marta del Riego Anta acaba de sacar a la luz la novela ‘Cordillera’ de la mano del sello AdN. En su relato –ya a la venta en librerías y plataformas–, la bañezana deja relucir conflictos actuales que se tiñen de la tinta que da forma a su literatura. Tierra, amor, labores tradicionales, identidad, muerte; todas ellas se funden entre las páginas de una novela que se presenta como un canto al medio rural. Sin olvidar, claro, todas sus problemáticas.
– Se ha asomado al género ensayo, la literatura de viajes, la poesía y, sobre todo, a la novela. ‘Cordillera’, publicada por AdN, es la quinta con su firma enmarcada en este género. ¿A qué se debe esa preferencia? ¿Tiene algo que ver con su faceta como periodista?
– Siempre me ha gustado contar historias, incluso mi poesía es narrativa. Quizá porque desde niña me he pasado horas escuchando las conversaciones de mi padre con los merineros y con los labradores, o a mi tía contando cuentos del pueblo. Me hice periodista porque quería contar historias, y soy escritora por la misma razón. En ‘Cordillera’ narro una historia y muchas: la de Nidia, la pastora trashumante y la de su pasado, la de Darío; el biólogo que huye de su vida estancada en la ciudad y dejando una ex y una ristra de amantes detrás; la de una aldea olvidada con sus ancianos sabios y su cacique; la de un amor imposible; la de una muerte en el bosque.
– Esta publicación lleva cuatro años de trabajo detrás. Trabajo de escritura, pero también de campo. ¿Cómo ha sido el proceso?
– Las novelas tienen su tiempo, no se pueden acelerar. Necesitan sus respiros, su reposo, como el buen vino en la bodega. Y por supuesto, la investigación ha sido larga y exhaustiva. Pero lo que más me costó fue encontrar las tres voces narrativas, meterme en la cabeza de una pastora trashumante, en la cabeza de un biólogo y en la cabeza de una osa. Porque la novela está contada desde esos tres puntos de vista. Los pastores no hablan a menudo en la literatura, y mucho menos las pastoras. Tenía claro que debía ser una mujer, que debía darle voz a una mujer rural. Y también a una osa, ¿por qué no? Los no humanos, los osos, son una parte importante del ecosistema de la Cordillera Cantábrica.
– Una pastora trashumante con título universitario, un biólogo que toca la batería y una osa que «representa el ciclo eterno de la naturaleza». ¿Qué motiva la aparición de estos personajes «desmitificados» y poco habituales en una novela del siglo XXI?
– A mí me inspiran. Creo que sus vidas, tan diferentes a las urbanas, tienen mucho que enseñarnos. Cada vez estamos más lejos de la «experiencia de la naturaleza», de los ritmos de la naturaleza. No me interesa contar el día a día de una heroína urbanita que se mueve por las calles de la ciudad entre hormigón y riadas de coches. Necesito algo más extremo y más bello. Montaña, precipicios, sangre, ventisca de nieve, escopetas, lobos aullando. Son imágenes poderosas que sacan al lector y la lectora de rutina. Y de eso se trata, de que la literatura nos transporte a otros mundos alejados de los nuestros.
– La Cordillera Cantábrica da título a la novela. ¿Cuán relevante se hace la tierra entre sus páginas? ¿Hay algo de su propio origen, de su arraigo, entre las mismas?
– El paisaje es lo que decanta la acción en mis novelas. El paisaje es un personaje más. La montaña, el río Luna, los caminos de concentración del páramo. Los nombres de flores y plantas. El bosque de hayas, un espacio mágico. Fíjate, que cada capítulo está encabezado por un título que especifica quién es el personaje que habla: el biólogo es «el hombre del bosque» y la pastora «la mujer montaña» y la osa, que también tiene voz, es «osa». Son personajes - paisaje. Por otro lado, mi padre me llevaba de niña muy a menudo a Babia y a Luna. La Fiesta del Pastor de Barrios de Luna era un momento sagrado para él. He ido en tantas ocasiones que perdí la cuenta. Cuando falleció mi padre, dejé de ir, pero este año he vuelto, gracias a Román Álvarez, que me incitó, y fue un momento precioso de reencuentro con esa tierra y ese ambiente. Allí estaba Violeta Alegre, una de mis grandes inspiraciones, una pastora trashumante que tiene sus merinas negras en el puerto de Abelgas de Luna y las baja en verano a San Pelayo en el páramo. Una heroína del siglo XXI.
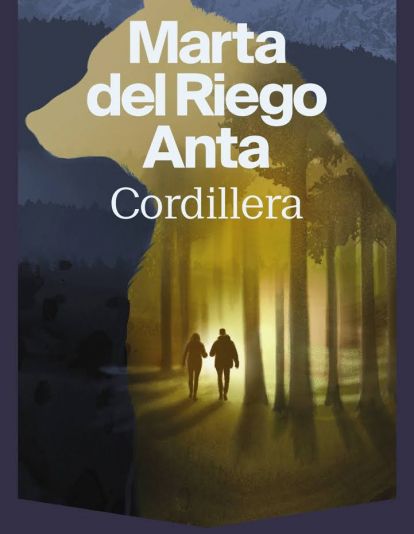
– ¿Pudo haberse enmarcado esta obra en otro lugar?
– No, aunque yo centro la novela en la cara leonesa, Luna, Babia, Laciana y Alto Sil, realmente es una novela homenaje a toda la Cordillera Cantábrica, ese lugar, tan poco explorado en la literatura. Se ha escrito mucho sobre los Pirineos o los Alpes, pero apenas de la Cordillera Cantábrica, que es espectacular, uno de los pocos espacios en Europa donde existe vida salvaje y donde el ser humano convive con especies protegidas como el lobo, el oso, el urogallo. También un lugar de gran riqueza etnográfica, y en el caso de León, con la música del llionés – patsuezu sonando en las palabras -y en mi novela-, con arquitectura tradicional, con la cultura de la trashumancia. No creo que seamos conscientes del gran valor de la trashumancia, del valor de una ganadería respetuosa con el medio ambiente que nada tiene que ver con las macrogranjas.
– En una entrevista con la editorial explica su infancia como una especie de fuente inspiracional para escribir ‘Cordillera’. Aquella imagen de los pastores trashumantes que veía de niña llegando desde Babia y Luna al páramo leonés quedó «en barbecho» en su memoria. ¿Hubo más detonantes para, finalmente, acabar cosechando esta novela?
– La historia partió de una foto encontrada en un álbum familiar durante la pandemia, que pasé en la casa de mi infancia, en La Bañeza. En esa foto había una niña sosteniendo a un cordero delante de una majada. Esa nena era yo y la majada la de mi padre en el páramo. Después del encierro de la pandemia, yo solo quería escribir una historia que transcurriera al aire libre y la nena de la foto me decía: escribe sobre ovejas y pastores, sobre rebaños trashumantes. La parte del oso llegó porque siempre me ha fascinado ese animal, de hecho, publiqué en este mismo periódico una entrevista con un biólogo experto en osos que fue parte del arranque de la idea del libro. El oso pardo cantábrico un animal magnífico y misterioso. Para documentarme he hablado con biólogos del CSIC y guardas de la Patrulla Oso, y he hecho esperas de oso, prismático en mano, para ver a las osas salir de las oseras. Un momento muy especial donde la madre les muestra el mundo a los esbardus. Y que ese animal, que estuvo a punto de extinguirse, se haya recuperado bien y exista en nuestros bosques me parece un milagro. Su existencia nos une un poco con nuestro yo primitivo.
– Uno de los temas centrales es el «conflicto entre humanos y no humanos por el espacio vital». Una problemática que está a la orden del día. ¿Cuánto hay de realidad, de actualidad, en esta publicación?
– En León y en Asturias está cada día en los medios, que si el lobo, que si el oso. Pero es un conflicto universal, cada vez somos más humanos en la misma tierra, así que cada vez queda menos espacio para los no humanos, para la naturaleza. La semana pasada aparecieron dos lobos muertos en un pueblo de Asturias para protestar por la prohibición de la caza del lobo. En mi novela también aparece una cabeza de lobo cortada. No es que fuera una premonición, es que existe una cultura muy fuerte contra el lobo. Pero se acaba de publicar un estudio del CSIC donde los propios ganaderos afirman que el lobo hace un buen trabajo: come las reses muertas, regula el exceso de ungulados. Creo que es posible la convivencia de vida silvestre y ganadería. De todas formas, yo solo soy una escritora, no soy científica, y por eso en mi novela he querido contar los dos puntos de vista, el de los ganaderos y el de los conservacionistas.
– En los últimos años, el medio rural ha aparecido en diferentes formas artísticas en una suerte de protesta por su abandono. Su obra transcurre en «un espacio lleno de vida humana y no humana». ¿A qué se debe?
– Sí, es algo fascinante. Por ejemplo, el trabajo de la Fundación Cerezales de buscar formas artísticas ancladas al territorio. O de proyectos como Camminus, del Ayuntamiento de Villablino. Creo que hay todo un universo por explorar en la belleza del mundo rural y del mundo natural, en arte, en literatura, en música… Personalmente me interesa mucho el folklore, porque explica cómo nos vemos como pueblo. Algo que he integrado en mi novela. El sonido de los pandeiros es hipnótico, es como el redoble de un tambor en la banda sonora de una película: anuncia que algo malo va a suceder. Ese sonido está inspirado en el de Tsacianiegas, de las hermanas Raquel y Laura Álvarez. Un sonido que otros, como Rodrigo Cuevas, han convertido en seña de identidad logrando un gran éxito. Hay mucho por explorar en ese sentido.
