Ese chico que se llamaba Zaro vino a Olencia desde una aldea de Cantil.
Era un primo lejano de la familia Abascal que vivía en el piso tercero de la casa de la abuela Cósima. Una familia muy discreta y feliz, de esas que nunca hacen ruido y siempre sonríen y saludan en la escalera.
Siendo como era la abuela Cósima, tan huraña y destemplada, todavía resaltaba más la educación y buen humor de la familia, como si todos incrementaran la comprensión y la delicadeza ante la intemperancia de la abuela, que nunca bajaba la guardia a la hora de hacer patente su hostilidad a cualquier inquilino, por mucho que el inquilino fuese exquisitamente cumplidor de sus obligaciones.
Se llamaba Zaro y vino de una aldea de Cantil.
Era un chico alto, desgarbado, rubio, los ojos de un azul desvaído y las manos muy grandes, esas manos que son más largas de lo debido y da la impresión de que al dueño le pesan y no sabe qué hacer con ellas porque parece que no puede moverlas.
Se lo encontró la abuela Cósima en la escalera, él subía, ella bajaba. No dijo nada al cruzársela, la abuela se hizo a un lado porque nada le molestaba más que rozarse con un extraño. Es posible que él no la viera, ese chico habitualmente no miraba, parecía que los ojos le pesaban igual que las manos, alzarlos era un sufrimiento y, como bien supimos, una perdición, si entendemos que el azul desvaído reflejaba un cielo enfermo.
La abuela no se atrevió a preguntarle dónde iba, lo que indica que el chico la inquietó o le produjo suficiente extrañeza como para que no reaccionase. A dónde va usted, era lo mínimo que la abuela inquiría en la escalera, con voz más recriminatoria que interesada.
Ese chico llamó a la puerta de los Abascal y, una vez que le abrieron, la familia ya no volvió a ser la misma.
A veces a un primo lejano se le tarda en reconocer, en aquel caso ni siquiera hubo necesidad de ello, el reconocimiento no provenía de un recuerdo sino de una ilusión, lo esperaban desde que Alicia, Feda y Omedo habían pasado un mes en la aldea de Cantil cuando eran niños. Sabían que algún día iba a venir, y con la ilusión de que ese día llegase había discurrido la adolescencia de los tres hermanos y se habían hecho jóvenes.
Primero enfermó Alicia. La mirada risueña que no llegaba a molestar a la abuela Cósima, probablemente porque Alicia era la más pequeña y, aunque entre los tres hermanos no había mucha diferencia de edad, tenía un aire infantil muy acusado, se fue difuminando hasta apagarse, y fue la propia abuela la que en seguida se percató.
—Esa chica de Abascal, la pequeña, dijo un día la abuela, ya no sonríe. Ahora sube la escalera como si aupara la pena en cada peldaño, mal asunto.
Después enfermó Omedo. La familia se había hecho más discreta y hasta era difícil encontrarse con ellos. En alguna ocasión, a horas intempestivas, bajaba el padre a abrir el portal o se oía el llamador en la puerta del piso.
—Visita médica, refunfuñaba la abuela con el gesto torcido de quien ni siquiera se ablanda al constatar la desgracia ajena. Mal asunto tanto voy y vengo, la medicina no es la panacea, ni dando la tabarra sanó nadie.
Cuando se supo que había enfermado Feda, también se supo que los tres hermanos padecían de lo mismo y ya no solo en la casa sino en el propio Barrio, se comentaba, con la discreción de que los Abascal se habían hecho merecedores, que algo infeccioso afectaba a los tres, la misma enfermedad contagiada.
—Ahora el virus, dijo la abuela Cósima de la forma más impía, sale al descansillo y sube y baja la escalera como un atracador que nos robará la salud. Voy a perdonarles el alquiler para que se vayan con viento fresco.
No llegó a hacerlo, en el fondo la imagen enferma de las dos chicas sobre todo, le causaba un extraño malestar que, a veces, motivaba una imprecación que nada tenía que ver con ellas.
—Se mueren, dijo un día. No hay planta que a base de languidecer no se acabe. El mal que se lleva en el alma es como el que se lleva en la raíz, una bilis del espíritu.
Eso debía de ser, una bilis del espíritu, una enfermedad que minaba el cuerpo sin hacer perceptible su destrucción, como si el alma supurara una niebla invisible que hacía languidecer la carne.
Murió Omedo y murieron sus hermanas, y los Abascal le comunicaron a la abuela Cósima que abandonaban el piso, que la desgracia de aquellas muertes seguidas hacía imposible que pudieran continuar viviendo en el escenario de tan penoso recuerdo.
—Dicen que también están enfermos, reconoció la abuela con más displicencia que aflicción. El mismo mal y la misma causa, ya puede Dios cogerlos confesados.
Vino un coche a por ellos, y ciertamente al matrimonio se le veía en muy malas condiciones, todavía más enfermos que afectados, como si la niebla hubiese borrado el brillo de las lágrimas hasta reconducir el llanto al silencio. La niebla los había hecho suyos.
Bajaba la escalera aquel chico que se llamaba Zaro, había sido el encargado de cerrar la puerta, sus tíos le esperaban en el coche, él arrastraba la maleta que aumentaba el peso de su mano más grande.
La abuela lo aguardó en el rellano del primero, fue hacia él y tendió la palma para que depositara la llave en ella.
—¿Qué hiciste…?, le preguntó sin disimular lo más mínimo el aborrecimiento.
El chico no llegó a alzar los ojos, alargó la mano con la llave que recogió la abuela. La llave tenía la temperatura de los dedos cuyo roce ella no logró evitar.
—Nada, musitó el chico, y caminó con más pesadez, como si no tuviera claro el rumbo hacia los siguientes peldaños.
—¿Nada de nada…?, inquirió entonces la abuela con mayor indignación, dejando caer la llave y limpiándose la palma en la falda.
Zaro se detuvo, dejó la maleta en el suelo, se sentó en ella con tanta parsimonia como esfuerzo, y en seguida sus sollozos recobraron algo parecido a la lluvia de un cielo enfermo.
—Nada que no fuera quererlos a los tres, dijo finalmente, y acordarme de cuando fuimos niños y jugábamos al escondite…
Siempre me resultó sugestiva esa idea de la melancolía como enfermedad, aunque la condición contagiosa de la misma, tal como pudo concebirla la abuela Cósima, me parece exagerada.
De suyo, la melancolía nombraba antiguamente alguna variante de lo que ahora pudiéramos entender por depresión, una suerte de tristeza recalcitrante que podía acabar en monomanía y que causaba despego y desaliento. La vieja imagen del melancólico remite sin remisión al romántico desolado o al tísico que, además del pulmón, parece estar enfermo del alma. La propia imagen de la melancolía como enfermedad del alma es francamente sugestiva, podía ser el sentimiento que supura esa enfermedad, la bilis espiritual a la que probablemente se refería la abuela Cósima.
La verdad es que yo siempre me he confesado melancólico para defenderme del riesgo de ser diagnosticado como nostálgico, una forma de evadirme de un sentimiento que me resulta bastante aborrecible.
No me gusta la nostalgia, esa otra variante de la tristeza que se alimenta de la añoranza, son pocas las cosas que añoro, por no decir ninguna, y las pérdidas de todo grado que he ido cobrando en la vida ocupan el vacío de su disolución, dejan la huella que contiene ese vacío, una nada a veces terrible y otras benigna.
Lo que se pierde ya nunca se gana y hay una razonable resignación que afianza, hasta donde se puede, el sentido de la vida, la conciencia de vivir.
Siempre admiré a quienes saben administrar los recuerdos, no a quienes sucumben a ellos a base de alimentarlos de forma desmedida, ni a quienes de ellos huyen como si en el olvido buscasen alguna solución.
Debe de ser muy difícil administrarlos pero, como en tantas cosas de la vida, hay un aprendizaje además de una predisposición: la lucidez de vivir se relaciona con ese aprendizaje, la madurez como edad no solo tiene que ver con el tiempo, tiene mucho que ver con el conocimiento que vamos adquiriendo de nosotros mismos, de la conciencia con que iluminamos ese sentido de la vida que tanto ayuda a que podamos llegar a ser lo que queremos.
Contrapongo la melancolía a la nostalgia admitiendo que de la primera destila un sentimiento maduro y más benigno, al menos con la benignidad de lo inocuo, de lo poco interesado, un sentimiento que de nada pretende adueñarse, que exhuma su liviana pureza como un no menos liviano resol en nuestro paisaje interior.
La melancolía ni siquiera necesita adornarse con alguna emoción, lo emotivo es más propio de la nostalgia, ese resol se diluye antes de que el paisaje se conmueva, su huella concierne más a la ceniza que no necesitó de la llama o al polvo desperdiciado del camino.
En realidad, la nostalgia se promueve, se busca, se atesora y, sin embargo, la melancolía se encuentra, es un hallazgo sin mayores requerimientos, tan fácil de obtener como de dejar, nos reclama y nos abandona, a no ser que contraigamos la dichosa enfermedad del alma que parecía contagiar Zaro, una infección mortal donde la pena se inocula como un veneno.
La melancolía es también un consuelo, si entendemos que la segrega la edad bien administrada, la madurez en que la edad se muestra a través de la conciencia lúcida y de la claridad que vamos ganando en el sentido de la vida.
Consuela ser dueño de ese sentimiento benigno y dulce que nos reconcilia con el tiempo que cumplimos y alivia su cumplimiento, como si el liviano resol proporcionara cierto regusto íntimo, algo parecido a un diminuto placer muy secreto y nada insignificante.
De todas formas, y aunque la condición contagiosa que consideraba la abuela Cósima me parece exagerada, tampoco quiero pasarme de ingenuo.
Hay, como bien sabemos, sentimientos peligrosos que, con más frecuencia de la precisa, se hacen enfermizos, degeneran o subvierten su propia condición, y precisamente son peligrosos por eso, porque de la inocuidad a la perversión hay un trance imprevisto que los transforma.
De la añoranza de la nostalgia a la ñoñería se llega casi sin solución de continuidad, por ese mismo conducto que lleva a la cursilería el embeleso del recuerdo. La complacencia del melancólico, el gusto extremado de las afecciones morales, la búsqueda inconsecuente de ese diminuto placer que antes mentaba, también pueden reconvertirse, del mismo modo que una planta trepadora se hace viciosa cuando pierde la orientación de su crecimiento.
La autocomplacencia siempre es peor que la complacencia, los vicios solitarios son de menor envergadura y más patéticos que los que derivan de las generosas pasiones.
Esa melancolía autocomplacida, recabada, se envicia a base de enquistarse y acaba perdiendo el brillo de su resol para comenzar a parecerse a la tontorrona nostalgia, frágil sentimiento a fin de cuentas y para nada comparable, como ya he dicho, al que destila la madurez de esta honda tristeza placentera que tanto nos consuela.
Aquel chico que se llamaba Zaro y vino a Olencia para consumar la desgracia de sus primos lejanos, debía de ser un enfermo incurable, alguien que contaminaba la bilis del espíritu, o lo que esa bilis supurase, probablemente desde la inocencia de su propia desgracia, desde la inconsecuencia de su terrible destino, porque él mismo estaba contaminado.
La abuela Cósima tardó un tiempo en confesar lo que Zaro le contestó aquella última tarde, cuando le aguardó en el rellano del primero y le preguntó por lo que había hecho.
Nada, musitó Zaro, y ella volvió a inquirir con mayor indignación: ¿Nada de nada…?
Nada que no fuera quererlos a los tres, dijo finalmente, mientras alzaba de nuevo la maleta sin tiempo de secarse las lágrimas, y acordarme de cuando fuimos niños y jugábamos al escondite.
‘Melancolía’ es un relato de Luis Mateo Díez que pertenece al libro ‘Invenciones y recuerdos’, editado por la editorial Eolas dentro de la colección ‘Las puertas de lo imposible. Narrativas de lo insólito’.
'Melancolía'
El académico y escritor lacianiego Luis Mateo Díez estrena este domingo ‘El Decaleón’, una sección en la que irán colaborando grandes escritores leoneses, que ceden de forma altruista sus relatos para hacer más llevadera la cuarentena a los leoneses
22/03/2020
Actualizado a
25/03/2020
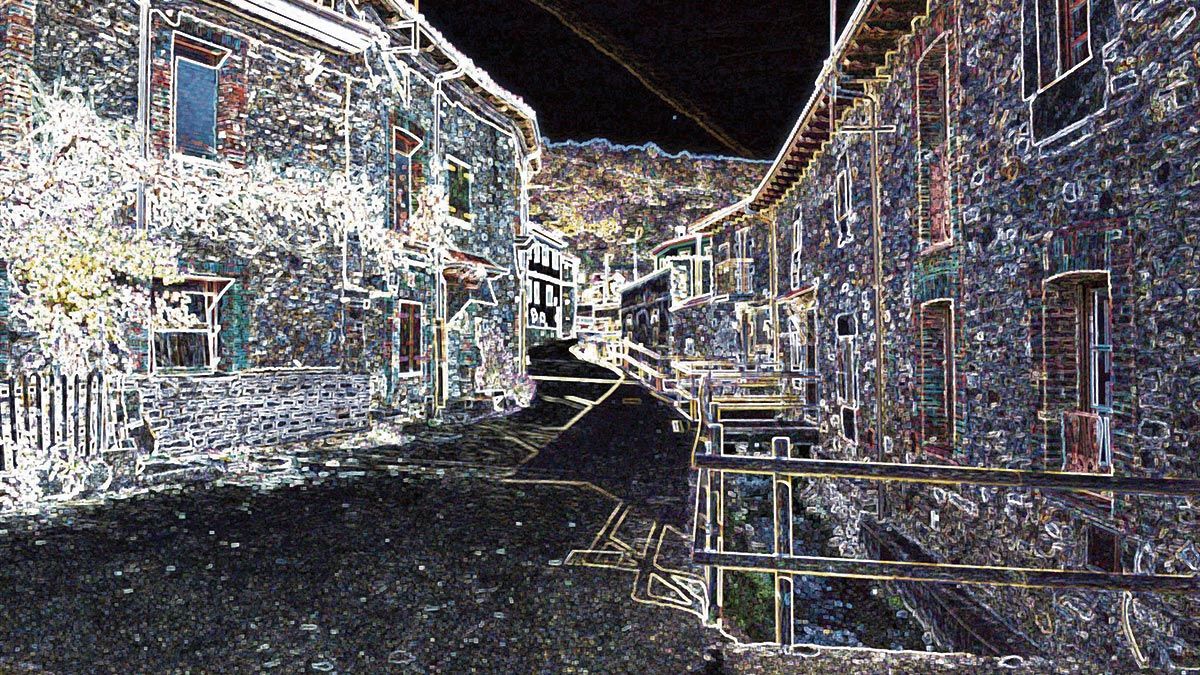
Lo más leído