León está lleno de otro León fantasma. Cuando cuento cómo era la zona de aquel colegio, el único en el que hubo sitio para escolarizarme de urgencia al llegar a esta ciudad, me dicen que exagero. Nos metieron en los bajos del campo de fútbol donde habían llevado unos pupitres centenarios dados de baja que tenían tallados los huecos de la pluma y del tintero. También pusieron al único maestro que aún tronaba, como en el poema de Machado, aquel de la monotonía de lluvia tras los cristales. Y era ya la Transición. Afuera pasaba entre caballos y animales varios que cruzaban las aceras dejando trozos de barro, estiércol o hierba que traían en sus pezuñas de quién sabe qué praderas, valles o montañas. Hombres como de otros tiempos con sombrero y botas, muy echados para atrás, erguidos y orgullosos, con ricas pellizas con cuello de pelo suntuoso, que se daban fuertes apretones de manos: eran tratantes en la antigua plaza del ganado.
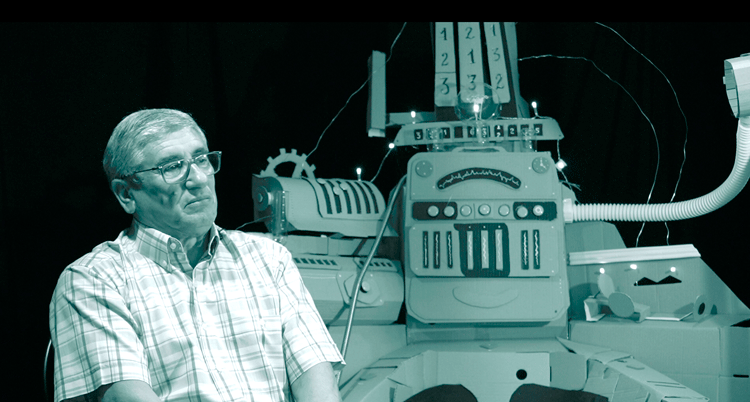 León está lleno de otro León fantasma. Me imagino que en otras ciudades ocurra lo mismo pero a uno le parece que donde vive el fantasma es más grande. Existen muchos sitios a los que se nombra por lo que fueron y ya no son y otros son espectros materiales y tangibles durante años. Entre estos últimos quizás el más colosal de todos los nuestros: la azucarera Santa Elvira a la que se dirigían las remolachas aquellas de la salida de mi colegio. Un esqueleto que se descompuso a toda velocidad pero sin dejar caer la teja última en el punto más alto para mantener su escenográfica decadencia excitando las imaginaciones que alumbraron todo tipo de proyectos y quimeras para recuperarla con otras funciones.
León está lleno de otro León fantasma. Me imagino que en otras ciudades ocurra lo mismo pero a uno le parece que donde vive el fantasma es más grande. Existen muchos sitios a los que se nombra por lo que fueron y ya no son y otros son espectros materiales y tangibles durante años. Entre estos últimos quizás el más colosal de todos los nuestros: la azucarera Santa Elvira a la que se dirigían las remolachas aquellas de la salida de mi colegio. Un esqueleto que se descompuso a toda velocidad pero sin dejar caer la teja última en el punto más alto para mantener su escenográfica decadencia excitando las imaginaciones que alumbraron todo tipo de proyectos y quimeras para recuperarla con otras funciones.Nunca la vi funcionando porque quedaba en la parte de la ciudad totalmente opuesta a la de mi casa, así que sólo cuando empezaron a hablar de revivirla fue cuando empecé a verla, cuando ya era pasado, ruina. Motivos habría para cerrarla como tantas cosas que se cierran en todas partes y sobre todo aquí. Debió haber sido una auténtica ciudad del azúcar, llegó a disponer de 20 hectáreas y dos centenares de empleados y hasta iglesia, viviendas de obreros y un palaciego chalé del director.
Digo todo esto porque acabo de ver un magnífico cortometraje titulado ‘Paredes de azúcar’ (2020). Su autor ha tenido la audacia de combinar los recuerdos narrados por los trabajadores de la antigua azucarera Santa Elvira con animaciones, haciendo moverse a las fotografías viejas, ensombreciendo o coloreando planos, como si efectivamente entendiera que el pasado se vuelve ficción a toda prisa y volverlo visible, llevarlo a imágenes, es hacer que se muevan objetos inanimados, engañar a las retinas del presente con el milagro del zoótropo, ese tambor que al girar fabrica la ilusión de que lo estático camina, memoria y zoótropo, los veinticuatro fotogramas por segundo en los que se ponen a andar las cosas paradas para siempre.
