‘Arde ya la yedra’
Gonzalo Hidalgo
Tusquets Editores
Novela
344 páginas
19'90 euros
Supe de la existencia de Gonzalo Hidalgo Bayal hace un par de décadas (quizás algo más). Fue, como ha ocurrido con tantos otros excelentes escritores nacionales y de importación, Tomás Sánchez Santiago quien me habló de él y me recomendó la lectura de su ‘Paradoja del interventor’. Seguí al pie de la letra su recomendación, como un paciente hipocondriaco atendería las indicaciones de su médico de cabecera, y descubrí que tras las palabras impresas en aquella novela se ocultaba un escritor monumental. Un ídolo literario al que rendir reverente veneración en lo sucesivo.
Gracias a la intermediación de Tomás conseguí también que Hidalgo Bayal participara en ‘Contamos la Navidad’, aunque su contribución llegó de la forma más inesperada. Contacté con él por vía epistolar, le conté nuestro proyecto, le expliqué fechas de confirmación y de entrega del texto y no recibí respuesta alguna, lo que me hizo pensar que su silencio era sinónimo de desestimación hacia la propuesta. Me olvidé de él (de su ‘Paradoja del interventor’, nunca) y apalabré un plantel de cuentistas que confirmaron a tiempo su contribución a la causa navideña. Mi sorpresa fue mayúscula cuando, un día antes de que se cumpliera el plazo establecido ese año, recibí por correo electrónico uno de los relatos más antológicos (en el estricto sentido del término) que han engalanado las catorce ediciones de aquella locura que un día creáramos Fernando Chamorro (padre) y yo.
A partir de ahí mi fascinación por el escritor extremeño fue en aumento, aunque debo confesar que llegué a pensar que se trataba de un pseudónimo tras el que se ocultaba otro autor (o autora) de tronío. Nunca lo vi aparecer en público, conceder unas declaraciones a la prensa visual o escuchada (una entrevista en la prensa escrita podía apañarse con más facilidad). Alguien me aclaró que se trataba de un autor que vivía en Plasencia, escondido y ajeno al ruido metropolitano. Un tipo huraño e inaccesible dotado de un carácter peculiar y muy suyo que vivía rodeado de legajos y de libros. Ellos eran sus únicos amigos. Solo en ellos confiaba.
Por eso, cuando el año pasado Juan Ramón Santos me invitó a presentar «mis crisantemos» en la feria del libro plasentina, deseché cualquier expectativa (por remota que fuera) de conocer a uno de mis ídolos del más macizo metal. Por eso me hizo mucha más ilusión todavía conocerlo, y descubrir que toda la leyenda negra que alguien había edificado a su alrededor era absolutamente inconsistente y arbitraria.
Gonzalo no pudo ser más cercano y asequible, no pudo manifestar con más normalidad esa sencillez que, con frecuencia, condecora la personalidad de los más grandes. De los elegidos por un talento especial y privilegiado. Me regaló un par de horas de su tiempo, compartimos un par de copas (o tres) de un estimable Carmelo Rodero y hablamos, casi de igual a igual (porque él me tendió un puente nivelador), de lo divino, de lo humano y de lo literario. No sé qué tal me fue comercialmente en la feria de la capital del Jerte, donde coincidí con Noemí Sabugal y con Victoria Pelayo Rapado y con Eugenio Fuentes, pero conocer a uno de mis referentes fue uno de los mayores regalos que el destino me ha concedido a lo largo de los años.
Y ahora me llega la ocasión de reseñar su última novela, y me pregunto quién soy yo (que estoy hecho solo para verter elogios) para criticar o censurar siquiera algún aspecto anecdótico o periférico de una obra rebosante de palíndromos (ya desde el propio título y especial –o exclusivamente– en la primera parte) y, lo diré ya, de la más deslumbrante calidad literaria que ha caído entre mis manos en los últimos tiempos. Poco me importa que muchos de esos palíndromos, más que ingeniosos, parezcan cogidos con alfileres.
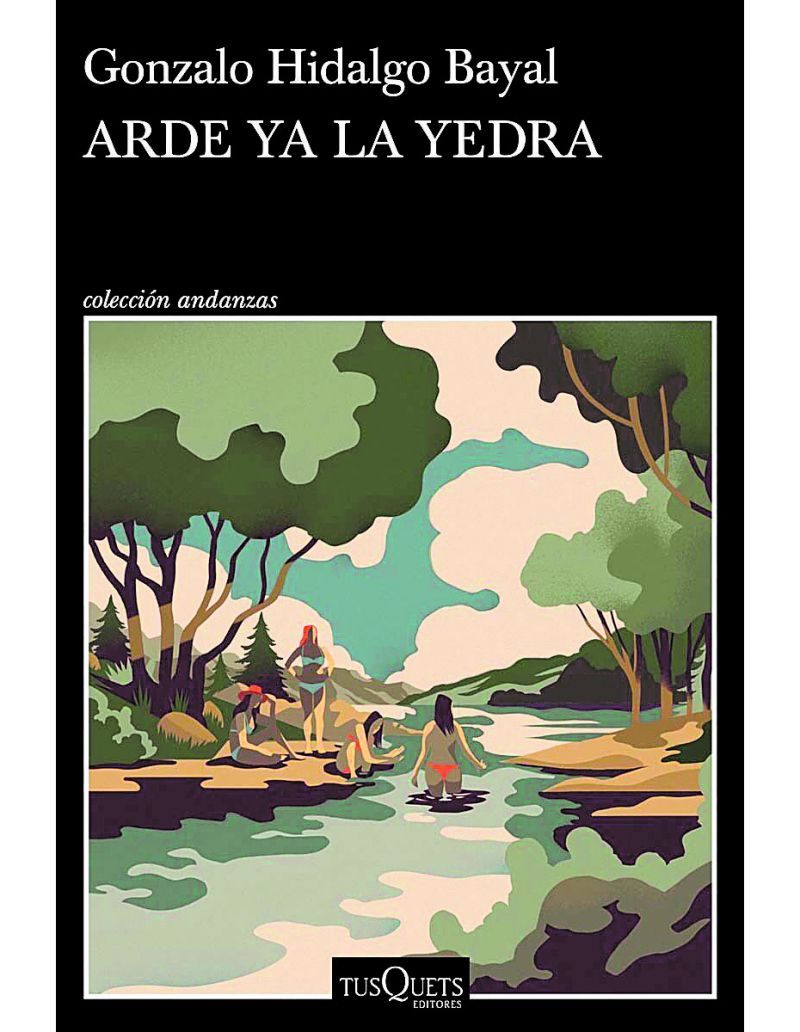
‘Arde ya la yedra’ es un ejercicio metaliterario de una magnitud megalítica (si por tal se interpreta una dimensión enorme). El uso que hace el autor del lenguaje, la incrustación de los diálogos en la narración en primera persona, el uso preciso de la adjetivación, la fluidez de las frases correlativas, la combinación de términos casi locales o rústicos con la terminología más erudita, recurriendo incluso en ocasiones al latín, y la incesante aparición de explicaciones o de opiniones o de aclaraciones encorsetadas entre paréntesis denotan que estamos ante la mejor escritura que (sin lugar a dudas) se puede disfrutar en la actualidad.
Resume el propio Hidalgo Bayal la obra como la creación primeriza de un joven de 24 años (la edad de los héroes pistoleros de las novelas del Oeste de Keith Luger o de Silver Kane o de Marcial Lafuente Estefanía) al que ha dejado la novia y que, como terapia para espantar el mar de amores, escribe la novela durante los 31 días de un mes de agosto, a razón de 1.001 palabras por día, para presentarla a un concurso literario que, como todo concursante literario que se precie, aspira a ganar. Y toma como protagonistas de la trama bucólica y fluvial a cuatro muchachas adolescentes que se bañan (o se tuestan) cada día en el río o en su ribera, cortejadas por un trío de peculiares pretendientes.
Así transcurre la primera y cándida y palindrómica primera parte, como un buen ejercicio de aprendizaje (además) para aquellos que aspiran a adquirir la disciplina (con frecuencia rebelde y esquiva) de la escritura. La segunda parte supone una crítica en toda regla, satírica y feroz, al universo de los certámenes literarios, a la fauna participante, a los jurados, a los organizadores. Si acaso, Hidalgo Bayal no arremete contra las editoriales (por si las moscas, supongo). Dice el autor, en alguno de los exuberantes pasajes que he remarcado durante la lectura, que no es bueno haciendo retratos. Miente como un bellaco. Porque sus retratos caricaturescos de unos y de otros (o de unas y de otras) son prodigiosos. Y, además, por si no fuera imprescindible un toque de intriga, mientras reúne a los siete finalistas aspirantes al galardón (ocultos bajo pseudónimos originales y en ocasiones desternillantes, y solidarios en la esperanza y la expectación), el lector hace sus quinielas, apuesta por su caballito ganador y puede que acierte o puede que no. Porque en la literatura unas veces triunfan los protagonistas y otras no. Aunque en esta veranda de personajes todos gozan (de una manera o de otra) de su momento de gloria y de decepción. Según se mire.
Créanme, leer a Gonzalo Hidalgo Bayal, disfrutar de su genialidad y de su ingenio y de su sabiduría y de su sarcasmo y de su manera de modelar el lenguaje, es un lujo que deberían apreciar y valorar muchos más de los que lo hacen. Me jode mucho utilizar eso de que «es un escritor de culto», porque, como un día me explicara el insigne y añorado José Jiménez Lozano, los libros que más se leen son precisamente los de incultos. Pero esa es la paradoja del escritor de verdad, del que, como Hidalgo Bayal, exhibe su obra (metafóricamente hablando) en galerías de arte de nivel exclusivo, ajeno al público mayoritario (y despistado y poco exigente) que hace colas kilométricas en las ferias librescas para recibir, como si fuera una condecoración olímpica (ahora que por fin se acaban los juegos), un autógrafo y una dedicatoria calcada (y por lo tanto idéntica y nada original) de la petarda mediática (o del petardo) de turno o del «influencer» o la «youtuber» que están de efímera moda, o sea, condenados a morir prematuramente de éxito.
Pero en el caso de Gonzalo Hidalgo Bayal, y de algunos más, están ustedes a tiempo de extirpar la paradoja, de poner remedio a semejante yerro.
