El dolor, dicen, es inherente a la vida. El dolor, dicen, es inevitable. El dolor, dicen, hemos de sufrirlo de tanto en tanto como si de un ritual iniciático se tratara. El dolor, dicen, hemos de transitarlo, de sentirlo, de sobrellevarlo. El dolor, dicen, nos hace más fuertes, más valientes, más resilientes y capaces. El dolor, dicen, nace, vive y muere con nosotros en un ciclo perenne de evolución y aprendizaje. Porque la vida duele, la vida hiere, la vida nos reduce a la nada bajo la infame mirada del dolor, que, salvaje e indolente, consiente el ultraje que para nosotros supone sentir, sentirle, galopando sin mesura por los rincones más recónditos de nuestro frágil y diminuto cuerpo humano. Y de eso gusta el dolor, de recorrernos impunemente, ferozmente, indómitamente, fieramente, sin mesura, sin permiso, sin preguntar, como si todo le perteneciera.
El dolor es, en muchas ocasiones, ese compañero silencioso que se cuela entre los pliegues de nuestra propia existencia, gozando de un lenguaje propio, uno que no siempre sabemos comprender. Es un eco que resuena en los huesos, un pinchazo que atraviesa la carne cuando el cuerpo grita, un susurro que se enreda en la mente, tejiendo sombras donde antes brillaba la luz. El dolor no discrimina y casi siempre se presenta sin avisar. A veces punzante, otras eterno, nos pide que lo miremos a los ojos para entender su mensaje, un mensaje oculto bajo un embalaje siniestro que pocas veces podemos discernir, ni mucho menos integrar.
El dolor físico es un cruel mensajero y un honesto amigo vociferando que el cuerpo sufre. Habla de heridas sangrantes bajo la piel, de un cansancio que pesa toneladas, suplicando por unos límites que se perdieron en algún punto del camino. El dolor brama pero nunca miente, el dolor grita pero pocas veces se entiende, el dolor transmite, pero su mensaje se esfuma con cada agotado latido, cada vez más triste, más roto cada vez. El dolor es la tortura que nunca cesa, el nudo que nunca se deshace. El dolor ancla el cuerpo, para la vida, rompe la existencia y languidece el alma. El dolor fulmina las ganas, arrasa vidas, suplica muerte. El dolor nos recuerda la fragilidad de nuestra materia, adueñándose de nuestros nervios, cabalgando salvaje e impunemente desde el interior, tejiendo senderos que jamás creímos poseer. Sin embargo, a pesar de su crudeza, a pesar de su crueldad, el dolor siempre nos invita a parar, a escuchar, a descansar, porque cuando el dolor aparece, cuando el dolor habla, todo enmudece, todo deja de importar y solamente existe él, él y su mensaje disfrazado de un papel de regalo que nos asusta desenvolver.
El dolor mental, ese que no se ve, ese que no habla, ese que solamente se siente, en cambio, es un viajero sin forma, un pasajero sin billete, un gélido viento que sopla en mitad de la noche desordenando el alma. Es la pérdida que no se ve, el miedo que no se nombra, la soledad que abraza cuando el silencio ensordece y el mundo calla. El dolor mental se disfraza de pensamientos que dejan tras de sí un reguero de desolación, un rastro de desesperanza, un camino de frustración. Deja tras de sí pensamientos que giran y giran sin sentido ni respuesta, adictos sin remedio al sonido incesante de un carrusel roto que chirría hasta el hartazgo, perdidos para siempre en una sombría realidad de la que no pueden escapar. Y es que cuando la mente duele, la vida enmudece, el alma se encoge, el cuerpo se arrastra y las lágrimas se secan, seducidas por el cruel aroma de un círculo vicioso que no existe y que tampoco es. Un círculo que no termina, una obsesión que no cesa, una costumbre que parece dormitar en las sombras arropada por la desgana. Ese dolor es esquivo, traicionero, hábil e indetectable, soberbio y sagaz, habitando un lugar indeterminado, morando en los intersticios más recónditos de nuestro cuerpo, en las más siniestras de las oquedades, en las grietas que acogían lo que un día fuimos o lo que nunca llegamos a ser.
El dolor nos ha perseguido siempre, en cualquiera de sus formas, porque es inherente a nosotros desde siempre y por siempre. Así pues, tendremos que lidiar con él sin rendirnos, sin huir, tratando de entender sus mensajes, descifrando su contenido, dejando que nos hable, sintiendo lo que intenta decirnos. Sin embargo, hacerlo no será sencillo; en ocasiones resultará insoportable y por momentos increíblemente desalentador. Será en ese transitar, entre púas y olas, entre espinas y clavos, donde encontraremos el tesoro de la resiliencia, la maravilla de la sabiduría, el arte del autoconocimiento y la nueva semilla de la cual renaceremos. El dolor nos grita que la vida sigue aún con sus indelebles grietas y sus extraños vacíos, sigue aún con dolorosas cicatrices y aprendizajes atroces, pero también nos susurra que entre sus siniestras sombras puede nacer de nuevo la luz. Deja, pues, que el dolor te esculpa, deja que te moldee al abrigo de la esperanza, en la promesa del renacimiento, deja que forme parte de lo que eres: un humano roto, pero entero a tu manera, entero desde tu lugar y entero sobre todo con la esencia que te habita y que permanecerá intacta más allá de ese dolor que asola tu cuerpo, tu mente y tu vida.
El peso del dolor
Nueva entrega del serial Senderos de inspiración, por Nuria Crespo y José Antonio Santocildes
16/03/2025
Actualizado a
16/03/2025
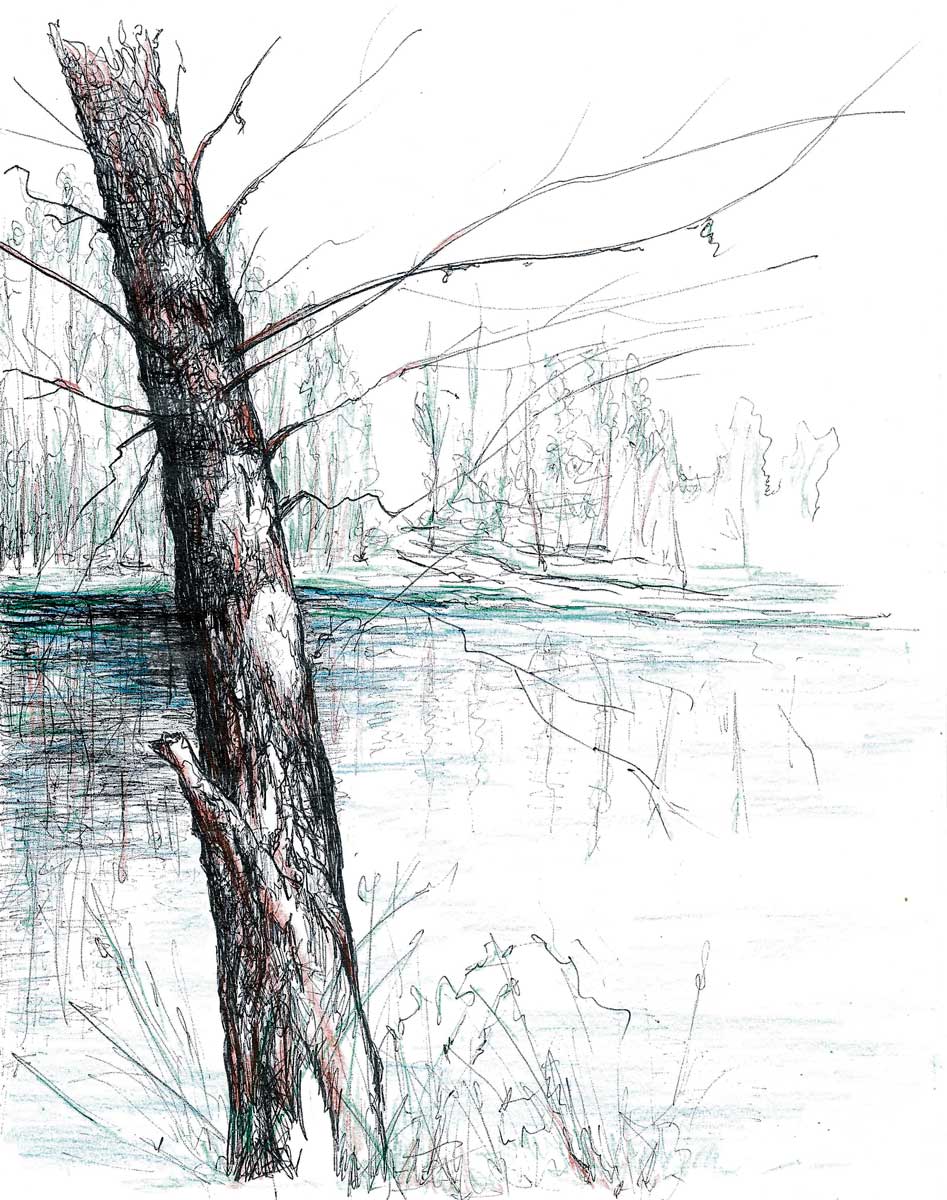
Lo más leído