Con las lluvias llegó el cambio de estación, que este año viene con tintes especialmente apagados.
El invierno pasado se fue sin despedirse y, en lugar de dar paso a un tiempo estridente lleno de colores y sonidos, hizo un fundido a negro que nos dejó a todos sumidos en silencio, encerrados en nuestras casas y en nuestras cabezas; un silencio plomizo sólo roto por sirenas ominosas y esporádicos toques de salvas y cacerolas que a mí me sonaban más a gritos angustiosos que a homenajes o protestas. La primavera pasó sin darnos cuenta, sin vivirla ni desfrutarla, dejándonos una desoladora sensación de vacío interior y exterior. Por fin llegó el verano, luminoso y rodeado de promesas, rompió el silencio y llenó algunos vacíos, los que podía llenar, y, como no está en nuestra mano poder olvidar, parece que hemos preferido ignorar lo pasado y vivir el presente sin pensar en más allá. Pero con el otoño vuelve la amenaza de la misma pesadilla, aguantamos la respiración bajo las mascarillas y sentimos miedo, al menos yo lo siento, de tener que volver a enrocarnos en el silencio.
Este otoño trae otro silencio añadido que a muchos nos pesa como una losa: el silencio casi total de la música. Se suspendieron todos o casi todos los numerosos festivales de música clásica, de jazz, de blues, de rock, de folk, de música celta, electrónica o cualquier otro estilo que son tan tradicionales del verano como la paella o las fiestas populares; solamente hemos podido asistir a algún pequeño concierto, con aforo limitado y guardando distancias prudenciales con los músicos y con el resto del público.
Sin ir más lejos, otros años por estas fechas estaríamos inmersos de lleno en el Festival Internacional de Órgano ‘Catedral de León’. Guardo en la retina una imagen inconcebible a día de hoy: a lo largo de más de un mes, mientras el último sol de la tarde otoñal ilumina la fachada de la catedral, una cola de más de mil personas aguardaba con emoción contenida el concierto del día, y dentro de la catedral había carreras y empujones para ocupar las sillas más cercanas a la consola del órgano. Durante muchos años (tantos como los treinta y siete anteriores), hemos tenido el placer de escuchar, de manos y pies de los mejores organistas del mundo, un abanico inmenso de obras para órgano (los últimos siete años con el lujo añadido del flamante órgano nuevo de la catedral) que abarcaba desde piezas medievales a composiciones contemporáneas del siglo XX y del XXI, algunas de ellas expresamente compuestas para este Festival y para este nuevo órgano.
Estaba escribiendo estas líneas a la misma hora en que tendría lugar uno de esos conciertos. He puesto de fondo al maestro Jean Guillou –que dio su último concierto importante en nuestra catedral hace dos años– interpretando obras de Tisné, Liszt, Schumann, Widor, Bach y suyas propias. He apagado la luz del flexo de mesa y he dejado que por la pantalla del ordenador fueran sucediéndose las fotografías que he tenido el privilegio de poder hacer de cerca a muchos de esos grandes músicos que han venido al Festival. Cuando acabe la audición, el ordenador hará un fundido a negro y yo me quedaré en un silencio contenido rezando para que no dure todo un año, ni siquiera un otoño. Pero ya las notas al programa advierten que después del otoño viene el invierno. Y puede que un silencio glacial.
Silencio contenido
Por Agustín Berrueta
29/09/2020
Actualizado a
29/09/2020
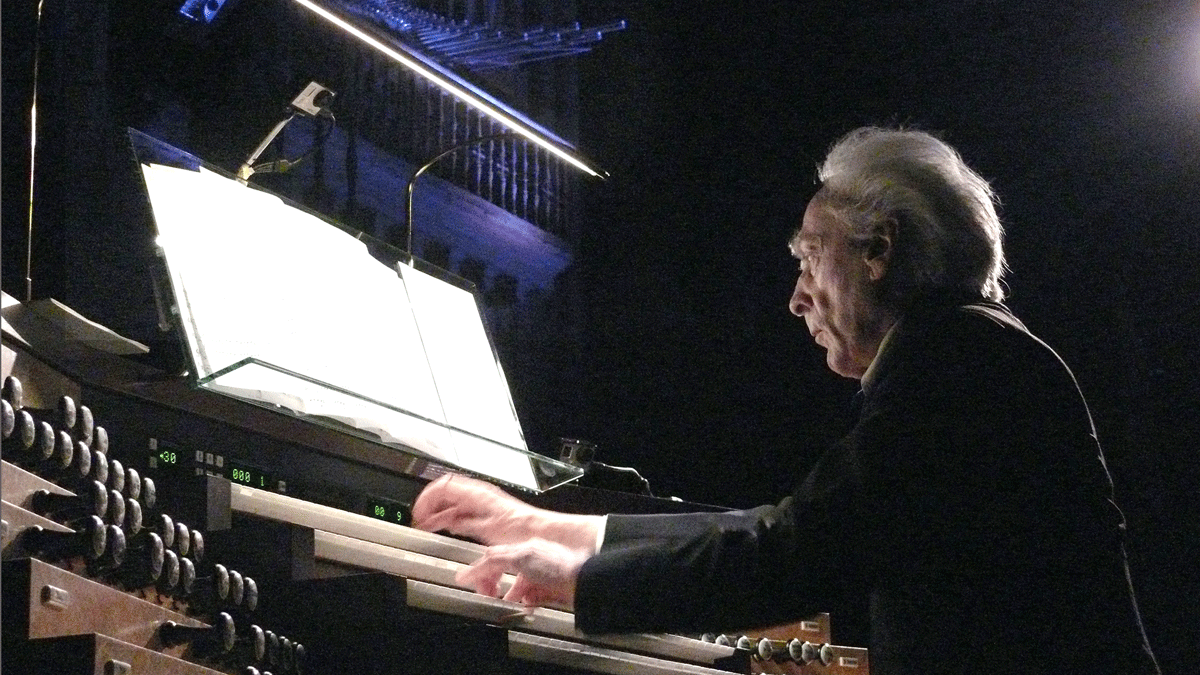
Lo más leído