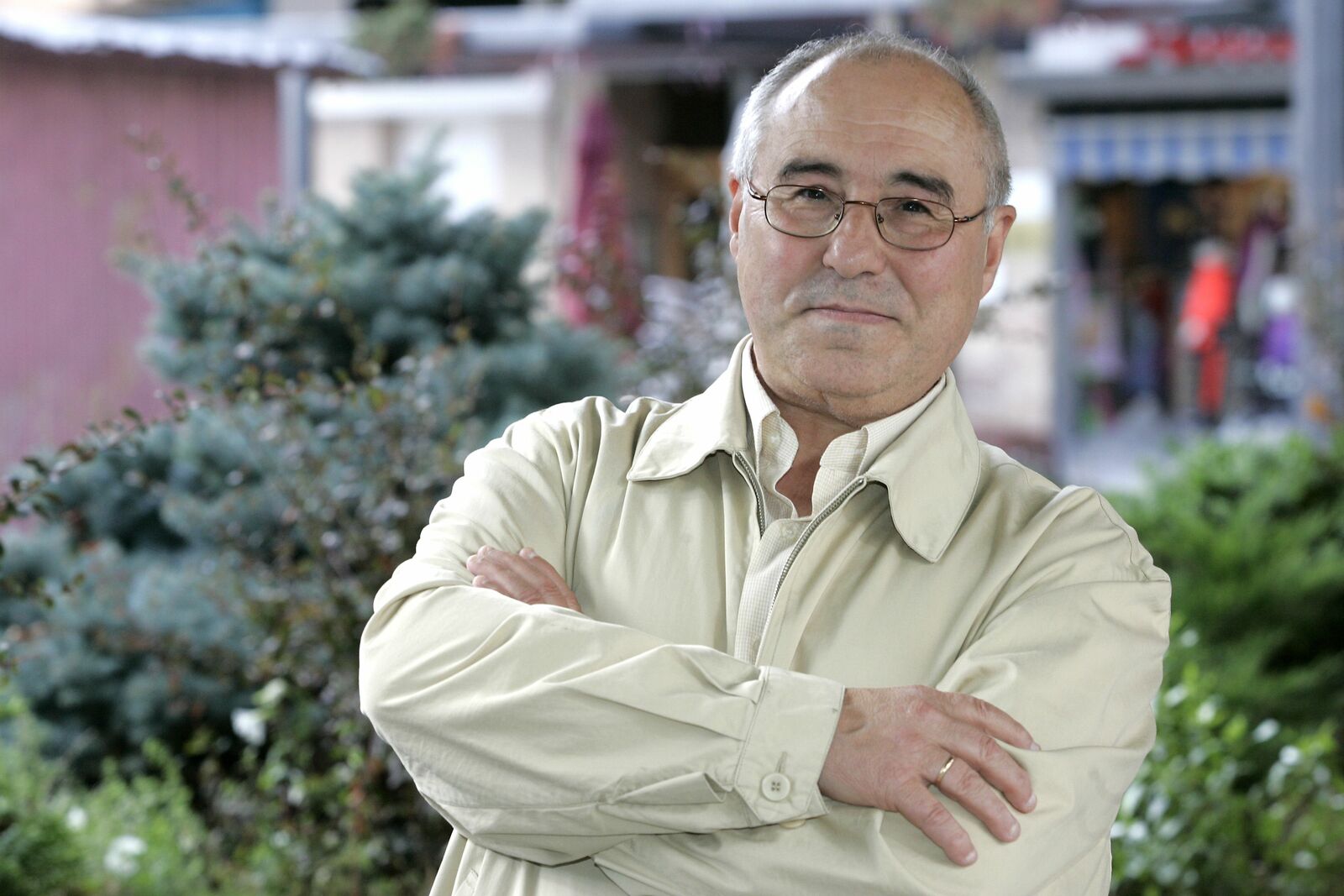Es muy significativa y variada, al tiempo que muy rica en simbolismos, la cultura tradicional campesina ante la muerte. Se halla también –como no puede ser menos en las culturas que vienen de antiguo– muy ritualizada.
No hay más que recurrir a ese azafate de mimbres, colmado de trigo, sobre cuyo montículo se colocaba incluso alguna vela encendida. Todo ello se llevaba a ofrecer en la iglesia durante las honras fúnebres de alguna persona fallecida.
En todas las culturas mediterráneas desde antiguo, el trigo simboliza la alternancia cíclica de muerte y resurrección («si el trigo no muere…»); mientras que las velas o candelas encendidas remiten al simbolismo del «luceat eis», esto es, que la luz esté presente en el tránsito al otro mundo, para no extraviarse en el camino, y que alumbre siempre a quienes han marchado a la otra vida.
Pero, en estos días de conmemoración de los santos y de los difuntos (1 y 2 de noviembre) –marcados, hoy, por colonizaciones anglosajonas, tan extrañas y hasta chabacanas–, también se celebraban en nuestros pueblos algunos emblemáticos y simbólicos ritos, relacionados con tales festividades.
Los mozos o los quintos (según las localidades) se pasaban en vela la noche que va de los santos a los difuntos, tocando las campanas de la iglesia de modo recurrente (cada hora, por ejemplo; e, incluso, en intervalos más breves). Una expresión muy característica de tales ritos es la de «encordar las campanas».
Tales toques fúnebres resonaban en la conciencia y el corazón de todo el vecindario, que, a través de los toques de campana, recordaba a sus antepasados y seres queridos difuntos. Eran, por ello, verdaderos toques de la memoria. Porque las culturas campesinas son culturas de la memoria, una memoria mantenida y transmitida de mil modos.
Al tiempo, mozos o quintos, durante la noche del toque de campanas, encendían una lumbre, en la que asaban castañas (el magosto), e, incluso, podían haber sacrificado algún carnero o cabrito, que, guisado o asado en tales brasas, se degustaba en una cena en común de los participantes.
La mocedad, con todo su vigor, era, paradójicamente, la protagonista de un rito de recuerdo de los difuntos, mediante el toque de las campanas durante toda la noche, como si los estuvieran convocando al lugar en que se había desarrollado su vida.
Todo un simbolismo. Toda una vinculación de vivos y muertos. Toda una cadena humana en esa intrahistoria campesina, que ha marcado la vida tradicional de todas nuestras gentes.